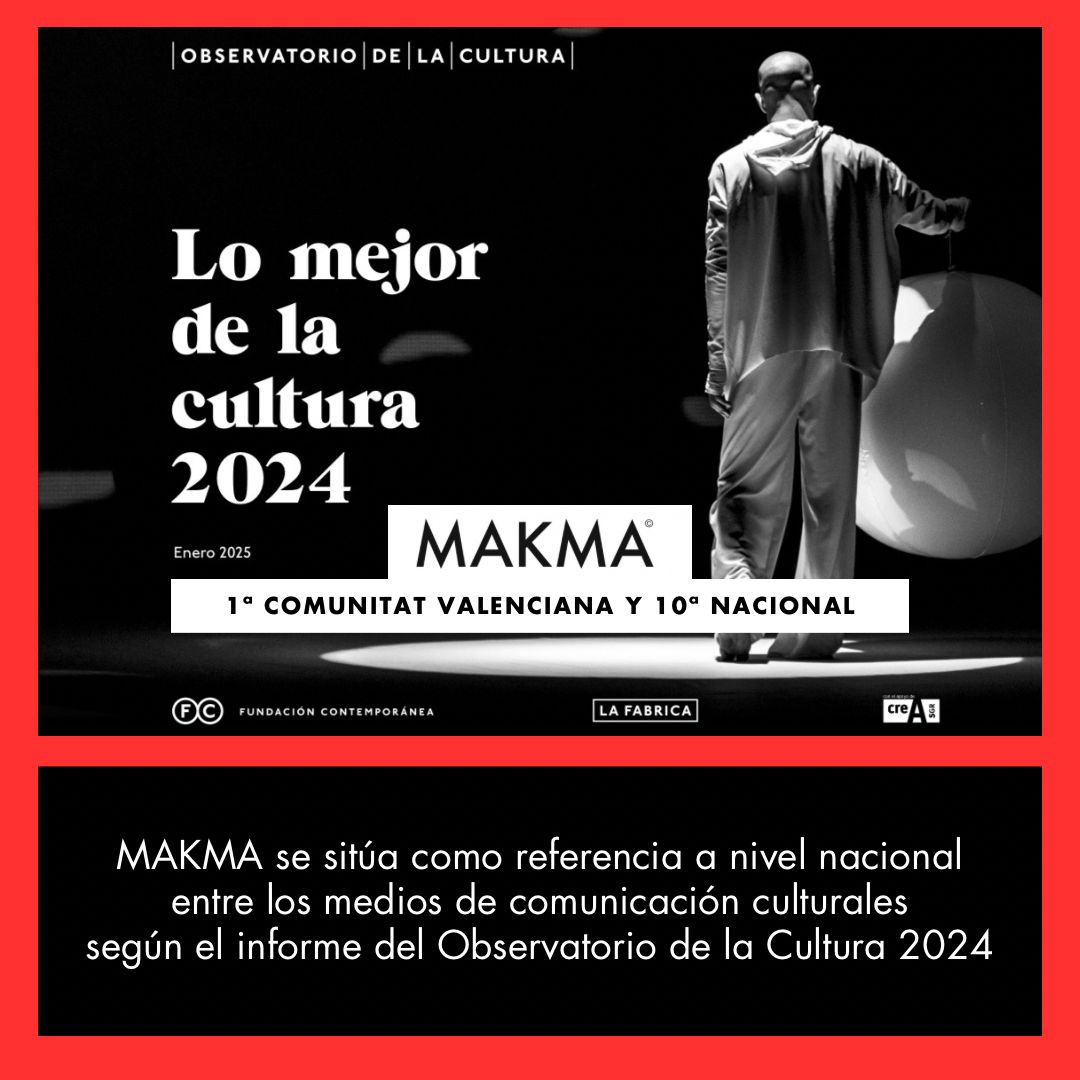#MAKMALibros
‘El loco de Dios en el fin del mundo’, de Javier Cercas
Random House, 2025
Una novela insólita
El 9 de abril de 2025, presentábamos en la Llibreria Ramon Llull de València la novela ‘El loco de Dios en el fin del mundo‘ (2025), de Javier Cercas. En esta novela sin ficción, el protagonista central e intermitente es el papa Francisco –fallecido hoy, lunes 21 de abril, a los 88 años–, con quien el narrador realizó un viaje a Mongolia.
Estamos en 2023.
La madre del narrador ha muerto y la obsesión de quien relata trasciende los hechos concretos: visita y estancia en el Vaticano y viaje al país asiático.
La obsesión del escritor convertido en relator es formularle al pontífice una pregunta aparentemente ingenua: si la madre muerta resucitará, si hay vida eterna, si podrá encontrarse con su marido, fallecido también, en la vida eterna que el cristianismo nos promete.
El volumen es, por muchos motivos, insólito. En Javier Cercas, la sorpresa que provoca cada uno de sus libros es el acicate de la empresa narrativa.
¿Qué sabemos de Javier Cercas?

Javier Cercas nació en Ibahernando, municipio cacereño, en 1962. Es extremeño y es catalán de adopción tras emigrar su familia tempranamente, a mediados de los 60, a Gerona, siguiendo a un padre veterinario que desarrollará allí su profesión.
Cercas vive o ha vivido en Gerona, Barcelona y Verges. Ha sido docente de la Universitat de Girona, profesor de Literatura. A finales de los años 80, completará una estancia académica en los Estados Unidos que bien pudo haberlo llevado por otro porvenir: el de docente arraigado en algún campus norteamericano. No fue así. Regresó tras haber empezado a escribir ficción.
Cercas dispone de una erudición amplísima. Eso no lo convierte por fuerza en un ciudadano cabal. Para serlo se necesita el ejercicio civil de la moralidad, que es tema central en su obra narrativa y periodística.
El ejercicio civil de la moralidad. ¿Y eso qué significa? La educación es precisa, la cultura es un instrumento. Pero la moralidad es exactamente un ejercicio constante y consciente de la percepción, del autoexamen, así como del estudio y comprensión del otro. También es una práctica de lo contrario. Me refiero al aprendizaje de la intolerancia: intolerancia frente las opiniones, las tradiciones y las ideas que dañan a la humanidad, que nos empeoran.
Cercas es un novelista acreditado. Por mucho que quiera separar sus novelas de sus columnas periodísticas, hay un nexo común, un vínculo propiamente moral. Arma sus narraciones con gran habilidad y maestría. Alguien, un relator, cuenta lo que a él mismo o a otros ocurrió y ese que cuenta sabe menos (o más…, retrospectivamente) que quien protagonizó los hechos. De ese contraste nace una tensión que jamás se resuelve del todo. En sus novelas hay ambigüedad e ironía. En sus columnas hay pronunciamientos e ironía.
Y hay en casi toda la obra de Cercas numerosos juegos metaliterarios, humor popular, coraje, constancia y ternura. Leer todos sus libros y artículos es un disfrute, incluso cuando tienes algún reparo o alguna duda ante la solución que el autor da al curso de acción. Si lo planteara en términos materialistas, diría que los euros que cuestan sus libros literarios o periodísticos, sus audiolibros, sus novelas en papel o digitalizadas dan un rendimiento que no tiene precio.
Sin embargo, este hecho –el placer que nos proporcionan sus obras– no es garantía de opiniones sensatas. Tampoco confirma necesariamente su cualidad de columnista, de opinion maker. O de intelectual que explora con tino asuntos capitales (el poder, la religión, la guerra, etcétera). Pero se da la circunstancia de que Cercas suele ser muy sensato cuando escribe sus artículos o, simplemente, cuando se pronuncia.
No jalea a los de un lado o a los del otro. Juzga con mesura y se deja guiar por su buen humor, evalúa y se pronuncia con determinación y con una sana ironía que despierta la ojeriza de los extremistas o de sus envidiosos, que no son pocos.
Su filosofía, nada grandilocuente, se resume en pocas palabras. Sus juicios contienen o enuncian una posición ante el mundo defectuoso que siempre nos toca vivir. Eso significa que Cercas se compromete, pero tiene una parte siempre predispuesta a la compasión.
En él, sus intervenciones en la vida pública, pero también las propias marcas o incisiones de sus libros, entrañan siempre una elección modesta: sin didactismos o sin pedagogías explícitas, el autor o el columnista nos enseña a tomar posición, a romper estereotipos y reduccionismos, ese cúmulo de trivialidades que lastran nuestra capacidad de percibir y, por ende, de pensar.
Los subtextos de sus novelas tienen pronunciamientos políticos hechos con sordina, sin proselitismos. Y sus artículos de prensa suelen ser el esbozo de historias o epístolas propiamente morales: con ello no quiero decir que nos amoneste. Lo que quiero decir es que se expresa con la libertad de quien sin arrogancia da ejemplo.
En su escritura siempre hay algo local, un referente que le sirve de objeto, de relato o de exposición, pero en esas piezas hay también un dato universal y una pulsión universalista. De lo que se trata es de atravesar las certezas más cómodas o de abandonar las perezas que nos justifican, certezas y perezas que nos llegan, en primer lugar, por el idioma que hablamos y por la cultura en la que estamos insertos.
Su tarea no es la de fabricar consensos ni la de pacificar o ahormar. Su papel es otro. Un idioma y una cultura son statu quo y contenedores de tópicos. ¿Cómo salir de esa cárcel del lenguaje, cómo ir más allá de lo obvio, de las repeticiones colectivas no siempre examinadas?
Cercas ateo

Veamos esa filosofía sintética que expresa su posición pública.
Como ateo que es y se profesa, Cercas admite que la vida son cuatro días, pero esa vida dura lo suficiente como para protegerla. ¿Eso qué significa? Que no nos basta con el carpe diem o con la locura embriagadora. No nos basta con el lema No Future. ¿Por qué? Porque el presente permanece, porque el consumo dionisíaco –la pura destrucción de la riqueza, de las posesiones o del propio cuerpo– nos agosta.
No hemos venido a padecer, cierto. Esto no es un valle de lágrimas bíblico. Tampoco es un frente de batalla en donde amargarnos mutuamente hasta nuestra respectiva disipación.
Sabe Cercas, además, que la ley –esa cosa tan poco utópica– es la protección del débil, un argumento corroborado por su experiencia de emigrante. Y sabe en fin que las metas más lejanas, hasta las más insólitas, pueden lograrse con esa ley. O pueden alcanzarse con un comportamiento moral.
Yo siempre quiero releer a Cercas y, de hecho, vuelvo a sus obras una y otra vez. Sus novelas son artefactos de mucho peso. Y tienen un español literario catalán que es un logro cultural. La frase de Cercas, esa que contiene la tradición cervantina, el eco remoto de la picaresca, la devoción por Borges, el malabarismo posmoderno y la moral, la virtud de las pequeñas cosas, la ética del hombre cercano… son cualidades.
La virtud de las pequeñas cosas, esa ética del hombre cercano, es lo que a Javier Cercas le impide desvariar. Él es una persona acostumbrada a la forma, a las formas, vigilante del detalle y del proceso. Es por eso por lo que sus artículos sobre la realidad, la ficción o, finalmente, Cataluña son un ataque contra los tribalismos y las quimeras.
Al hablar o escribir de Javier Cercas, podríamos repetir el tópico para decir: Javier Cercas no necesita presentación. Son muchísimos sus lectores y, por ello, hay una legión de seguidores que lo conocen directa o indirectamente. Han leído sus libros y sus colaboraciones periodísticas.
Y ello porque a muchos les sirve de nutriente: necesitan leerlo, quieren leerlo. Por tanto, ¿qué información nueva puedo proporcionar que no conozca el común de sus lectores?
Dediqué un libro a examinar su producción, sus creaciones, sus pronunciamientos: ‘Historia y ficción. Conversaciones con Javier Cercas’ (2017). Constaté, entre otras cosas, que en todo ello hay rasgos comunes. También corroboré que en todo ello no hay repetición.
Cada obra sorprende por tema y por tratamiento, por la voz narrativa y por los personajes que pueblan sus páginas. Veamos, pues, el volumen, ese volumen insólito que le ha dedicado a Dios. Y a su vicario en la Tierra.
‘El loco de Dios en el fin del mundo’

El libro que ahora nos convoca confirma la sorpresa o la audacia del escritor. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una novela sobre el papa Francisco? ¿Ante una novela sin ficción? He leído y releído el volumen, que es lo que suelo hacer con Cercas. Y con los autores y los libros que merecen el esfuerzo.
Debo añadir que la relectura es un cedazo muy fino. Solo superan la prueba todas aquellas obras que no juegan tramposamente, aquellas en las que el autor se ha esmerado en la prosa y en la trama narrativa, en la administración de las informaciones, en el trazado de sus personajes, de sus distintos perfiles.
Pues bien, lo que quiero decir inmediatamente es que merece la pena leer ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, si es que tiene algún sentido emplear esta expresión. ¿Cuáles serían las razones?
Para empezar, está lo mejor de Javier Cercas como escritor: sus grandes habilidades y artes narrativas. El autor es capaz de tratar el tema que sea para convertirlo en algo que nos concierna directamente, algo que sea atractivo y algo que suponga una novedad o algo imprevisto para sus lectores. Repito: ¿un libro sobre el pontífice y la religión?
Parece raro, casi anacrónico, una excentricidad. Pues no. Al tener el volumen en mis manos y empezar a leer es cuando me planteo una cuestión que quizá, sin ser consciente, he ido aplazando. La pregunta por la religión que, como el autor de este libro, también yo abandoné en fecha temprana.
Es entonces, sí, en ese preciso momento, cuando un lector más, yo mismo, se pregunta…: ¿cómo es posible que no me haya planteado antes la cuestión de las creencias religiosas?
No me refiero al papel, la función o el poder de la Iglesia de Roma. Me refiero a la creencia, tan rocosa y tan multitudinaria, en la vida eterna, en la venidera resurrección.
¿Mero autoengaño de los creyentes?
Seamos más profundos y, sobre todo, más respetuosos. Y esa es, precisamente, la actitud que el narrador adopta para avanzar en su pesquisa.
De entrada, en este volumen se habla del papa Francisco, del Vaticano. Aquí se habla de Mongolia, del viaje que el pontífice realizó a Mongolia en el verano de 2023, viaje al que estaba invitado Javier Cercas…

Pero aquí, en estas páginas, se habla de algo menos episódico, de algo fundamental. ¿A qué me refiero? A la relación que cada uno de nosotros tiene con la fe, con la creencia, con la religión, con la vida eterna, con la resurrección de la carne. Con todo ello tenemos relación no por ser creyentes, sino por ser humanos: religiosos o no, ateos, agnósticos, etcétera.
Javier Cercas se profesa ateo, anticlerical, etcétera. Y desde la increencia está escrito este libro. Desde un ateísmo militante está concebido: documenta y examina el fenómeno religioso y aquel que representa la confesión católica.
Comparto básicamente la descripción que Javier Cercas hace de sí mismo al principio del volumen y que luego repetirá. Como el autor, también yo perdí la fe más o menos a la misma edad, en la primera adolescencia. En el caso del autor, algún desengaño amoroso, alguna incomodidad en relación con el pecado y la lectura de ‘San Manuel Bueno, mártir’ (1931), de Miguel de Unamuno, le llevaron a la incredulidad religiosa.
A quienes nos pasó algo semejante, dejamos de plantearnos cuestiones escatológicas acerca del más allá en fecha bien temprana, creyendo que con ello estaba resuelto el problema.
En el momento en que uno decide ser ateo, en el momento en que decide prescindir de la figura de Dios, cree haberse desembarazado del pecado, de la culpa y, sobre todo, de esas ilusiones tan inverosímiles que son la resurrección de la carne y la vida eterna.
Pero no. La cuestión de Dios y la creencia no se liquidan alcanzado el ateísmo, porque, entre otras cosas, estamos rodeados de personas religiosas. Tenemos familiares que creen ferviente o tibiamente en Dios, tenemos también amistades que han respetado nuestra increencia. Esos parientes y esos amigos no están locos y, sin embargo, confían en Dios, un ser generalmente inaccesible, y en su vicario en la Tierra, con frecuencia rodeado de mucha pompa.
No están locos, pero quizá no dejen de preguntarse algo esencial que los ateos hemos orillado. ¿Cómo es posible que esta persona pueda vivir sin Dios?
Pues sí, sorprenda o no, efectivamente podemos vivir sin Dios. A la vez debemos admitir que las cuestiones centrales que la religión plantea no son baladíes ni formulaciones demenciales.
¿Toda la vida del individuo se reduce a esto, a la vida terrenal? ¿Qué escándalo es este, el de una existencia siempre alicorta y limitada?
Estamos solos, somos seres para la muerte. ¿Pero hay algo o alguien más? ¿No hay nada? ¿Esto es todo? ¿Se acabó y ya está?
Bien mirado, este problema se lo plantea no solo quien está cerca de la religión, sino también quien profesa el ateísmo como un humanismo. Es decir, el problema de la nada es el elemento básico, por ejemplo, del existencialismo. Directa o indirectamente.
Esto aparece en las páginas de ‘El loco de dios en el fin del mundo’. Dicho así, el planteamiento filosófico y trascendente puede parecer disuasorio. ¿Estamos ante un libro escatológico?
Pues sí. Pero, a partir de un asunto tan complejo, que tanto aturde, Javier Cercas construye una trama narrativa que es trepidante. Cuando digo esto quiero decir que la pesquisa obliga a encadenar episodios que nos llevan al objeto de la intriga. Y esto es una cosa frecuentísima en las creaciones de Cercas.
El narrador plantea cuestiones profundas, particularmente morales, sin que esa densidad nos aburra o nos derrote como lectores. Aquí se habla de ética, se habla de religión, se habla de Nietzsche, se habla de muchísimas cosas que tienen que ver, lo sepamos o no, con nosotros mismos. Y conforme leemos vamos descubriendo que todo eso nos concierne. Admitámoslo: es esta una habilidad suficientemente probada de Javier Cercas.
De entrada, a mí el papa Francisco no me interesaba de un modo especial o urgente. Pero conforme he leído y releído estas páginas me he ido involucrando en la experiencia del relator y en la reconstrucción narrativa del pontífice, queriendo saber más.
Queriendo saber más, ¿sobre qué? Pues sobre el Vaticano, o sea, el Gobierno del Vaticano, sobre sus empleados, sobre los vaticanistas, sobre los profesionales que están cerca del papa y que, por tanto, desempeñan una serie de funciones. Como ocurre en la Administración y poderes de cualquier Estado.
Y descubrimos cosas, nada abracadabrantes o terroríficas, sobre el Vaticano. No pensemos que allí ocurre eso que sucedía en ‘El código Da Vinci’ (2003), aquel best seller de espantos y conspiraciones enrevesadas y previsibles que escribiera Dan Brown.
No hay poderes ocultos ni sociedades secretas ni Santo Grial ni evocaciones de María Magdalena. Los personajes que pueblan la novela de Cercas son reales y son gente normal por decirlo así: son los informantes y los interlocutores con quienes el narrador ha tratado.
Y aquí aparecen descritos y mostrados, presentados, pero también hablando ellos mismos. El narrador va descubriéndolos, dándoles la voz y revelando los sentimientos que le inspiran: simpatía, extrañeza, admiración, distancia, prevención o cercanía por esas personas.
La lengua de la novela es el castellano, pero las conversaciones de todos esos sujetos con el narrador transcurren en varios idiomas, entre ellos, el español de Jorge Bergoglio (Buenos Aires, 136-Ciudad del Vaticano, 2025) y el italiano habitual del Vaticano. En propiedad y en puridad, pues, leemos en traducción. La novela es traducción literal y cultural.
Aunque hay una intriga, aunque los acontecimientos se suceden con trepidación, aunque las preguntas que el narrador se plantea activen la lectura, el tono de las conversaciones y del relato es amable. Lo cual no quiere decir que de repente, tras la experiencia, ahora nos vayamos a encontrar a un Javier Cercas, narrador y escritor, finalmente reconvertido, vuelto a la fe, al redil, a la grey.
No.
En realidad, el narrador es un investigador que sabe sondear, que sabe rastrear, que sabe entrevistar y que sabe acopiar información suficiente para despejar la cuestión o cuestiones que desde el principio se plantea.
¿Lo logra?
Bergoglio y los suyos
¿Qué pasa con la Iglesia? ¿Qué pasa con la religión? Son preguntas que nos guían… El cristianismo ha sido decisivo durante dos mil años en Occidente. Somos fruto de eso. ¿Pero en qué condiciones está?
Hoy, en Europa, el cristianismo ya no es el centro. El nuestro es un continente secularizado, un continente laico,. Ya no es el centro de la cristiandad. El centro ahora está en Latinoamérica, en África, en otros lugares. En la periferia.
Veamos algo más.
Este libro tiene una estrecha relación con sus otros volúmenes. Como advierte el propio narrador, es un libro mestizo, un libro híbrido. Es, en parte, un ensayo: un ensayo sobre qué es hoy la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre eso que llaman espiritualidad. Es un ensayo de múltiples facetas en que todo ello se aborda.
Pero esta obra es también una crónica, la crónica de un viaje. Con dos destinos. Por un lado, ese fin del mundo que se enuncia en el título: Mongolia. Mongolia, es un sitio muy exótico, pero podríamos decir que el Vaticano lo es mucho más. Casi todo en la sede papal es sorprendente.
Ahora bien, el libro es asimismo un ensayo biográfico sobre una figura central: el papa Francisco y muchos de quienes lo rodean. El volumen, dice el autor, es poliédrico. En este punto, yo preferiría calificarlo de polifónico. En sus páginas habla mucha gente. Desde los prefectos hasta los misioneros.
Enumero… El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, la antigua Inquisición. Nos las vemos también con el prefecto de Comunicación, con el prefecto de Cultura, con cardenales, con el amigo íntimo del papa, con la mujer que reúne mas poder de la Iglesia, con misioneros en Mongolia. Son un coro de voces con personalidades propias, con perfiles particulares.
Pero esta obra es también una autobiografía. La de un occidental normal y corriente. Como muchos de nosotros: gente que fue educada en el cristianismo, en el catolicismo, y que en algún momento de su vida perdió la fe.
Pero no olvidemos lo fundamental: este libro es una novela. Cuenta con un narrador y cuenta un narrador. Hay una trama. Pero, sobre todo, es una novela porque es omnicomprensiva, el género capaz de integrar los restantes géneros y de trascenderlos.
¿Quién es el loco de Dios?
Es Francisco, un pontífice que destaca por su singularidad: el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano y también el primer papa que se llama Francisco, con la resonancia de humildad (Francisco de Asís) que esto implica. El loco sin Dios es el narrador, que conscientemente alude a un personaje muy presente en el libro: Nietzsche.
Friedrich Nietzsche, el gran opositor del cristianismo, el enemigo declarado del cristianismo. Hay un fragmento famosísimo en ‘La gaya ciencia’ (1882), un pasaje titulado “El loco”. Y en ese fragmento se cuenta la historia de un loco que sale a la calle en pleno día, con un farol encendido, y va por las plazas y mercados gritando: ¡Dios ha muerto! ¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado!
Reproduzco una parte:
Parágrafo 125. ‘El loco’. ¿No oísteis de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: ¡busco a Dios!? Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron risa. ¿Se te ha extraviado? –decía uno–. ¿Se ha perdido como un niño? –preguntaba otro–. ¿Se ha escondido?, ¿tiene miedo de nosotros?, ¿se ha embarcado?, ¿ha emigrado? Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos y, clavándoles la mirada, exclamó: «¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado: vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la tierra de la caverna de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿Ahora la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes del mediodía? ¿No oís el rumor de sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina?… Los dioses también se descomponen. ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros le dimos muerte! ¿Cómo consolarnos, nosotros asesinos entre asesinos?”.

Como nos advierte Cercas, quienes no han leído dicho pasaje creen de entrada que el loco está contento por haber liquidado a Dios. Pero no es así. En realidad, el loco está triste, hundido en la desolación. ¿Porqué? Porque si Dios ha muerto –si Dios no existe–, entonces todo está permitido. Si Dios ha muerto, el cimiento y el sentido de nuestra civilización se derrumban. De hecho perdemos el sentido. Más aún, ya nada tendría sentido.
Desde entonces, vivimos en Occidente bajo los efectos de una ausencia o un vacío, bajo las consecuencias de una nostalgia sin certezas. En la sede papal, Francisco, que no solo va al fin del mundo, sino que también viene del fin del mundo, encarna la periferia, el margen, la cristiandad sin hedonismo.
Mongolia es un viaje más del pontífice, es un destino de peregrinación. Pero es también el fin del mundo real y metafórico, un espacio en el que hay gentes entregadas, de un heroicidad increíble que nos retan… Son auténticos locos de Dios: los misioneros encarnan el cristianismo ideal y primitivo.
Como dice el autor, hay que estar locos para hacer lo que hace esta gente. ¿El qué? abandonar todo: tu casa, tu país, tu familia, tus ambiciones, para irte al fin del mundo en un país de naturaleza y climatología hostil. Pero no van a hacer proselitismo, sino a ayudar materialmente a quienes más lo precisan.
Sin final
Podría extenderme más sobre esas distintas facetas que caracterizan la obra de Cercas. Podría revelar el enigma humano y central que mueve o motiva al autor. Pero no haré tal cosa.
Los lectores tienen el legítimo derecho de descubrir por sí mismos una obra efectivamente poliédrica, una prosa directa de ritmo vertiginoso, de periodo trepidante. Quien lea tiene también el derecho a emocionarse en distintas partes y en ese final en el que la ternura y la emoción reaparecen. Quien recuerde las últimas páginas de ‘Soldados de Salamina’ (2001) sabrá de lo que hablo: las expansiones verbales de Javier Cercas no son sobrantes ni cursis. Son emociones hondamente humanas cuyo enigma no queda resuelto por entero.
Las preguntas y la conmoción permanecen.
- Javier Cercas y el papa Francisco: la novela del fin del mundo - 21 abril, 2025
- Juan Gabriel Vásquez y el arte de Feliza Bursztyn - 9 abril, 2025
- ¿Todos nos llamamos Samsa? Lectura y relectura de Kafka - 7 marzo, 2025