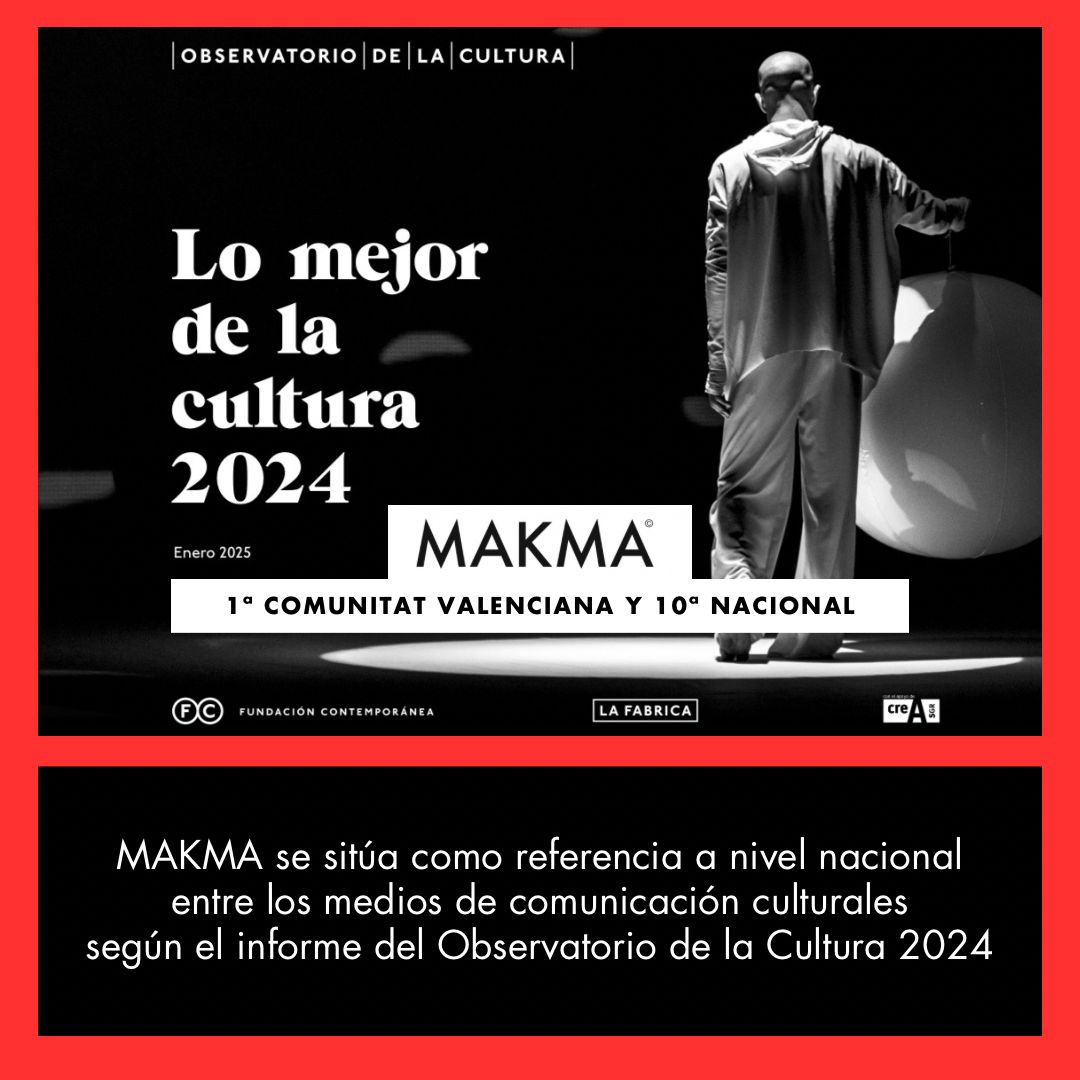#MAKMALibros
‘En el jardín de las americanas. Una historia trasatlántica 1871-1936’, de Cristina Oñoro
Editorial Taurus, 2025
Tenemos una deuda de gratitud con los precursores que, a caballo de los siglos XIX y XX, cuando el analfabetismo campaba en España, rompieron una lanza a favor de la educación de la mujer. Pedagogos, profesores e intelectuales en la línea del krausismo y también mujeres valientes, adelantadas a su tiempo, incluso llegadas del otro lado del Charco, misioneras y educadoras norteamericanas.
Ellas son las protagonistas del último libro de Cristina Oñoro, ‘En el jardín de las americanas. Una historia trasatlántica 1871-1936‘ (Taurus, 2025), que reconstruye la historia de dos instituciones fundamentales para la educación femenina en España: el Instituto Internacional, fundado en España por la misionera norteamericana Alice Gulick a finales del siglo XIX, y la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu entre 1915 y 1936, vinculada a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y a la Institución Libre de Enseñanza.

Oñoro invirtió dos intensos años en la realización de este proyecto gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA que le permitió desplazarse a Harvard y otros centros, como el Smith College, para investigar en sus archivos y completar la información que ofrecen los de la Residencia de Señoritas salvados milagrosamente de la destrucción.
Su mayor acierto ha sido combinar la reconstrucción histórica con la narrativa del proceso de investigación en primera persona y algunas notas autobiográficas que hacen su relato más ameno, al dotarlo de una dimensión humana y literaria.
‘En el jardín de las americanas’ comparte con su obra anterior, ‘Las que faltaban’, el enfoque feminista y la recuperación de partes olvidadas de la historia de las mujeres, pero con ciertas diferencias. «Lo concebí como una obra única, con una estructura orgánica que no se divide en perfiles biográfico», dice Cristina Oñoro.
«El próximo estudio me gustaría que siguiera en esta misma línea de ensayo narrativo, un género que me da mucha libertad para abordar temas que me apasionan, pero con un enfoque personal», añade la escritora.

Fue Alice Gulick, una misionera protestante estadounidense procedente del entorno de mujeres feministas de Nueva Inglaterra, quien puso la primera piedra del Instituto Internacional. «Llegó a España con su marido, el reverendo William Gulick, para hacerse cargo de una misión protestante en el norte del país como un modesto internado para niñas en su casa de Santander».
«Le sucedió Susan Huntington –prosigue Oñoro–, de una generación posterior, que se puso al frente a comienzos de los años 20. Pedagoga, moderna y decidida, desvinculó el centro de su connotación religiosa y colaboró con los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza. Otra mujer relevante fue Caroline Bourland, que, aunque no llegó a dirigirlo, visitó en numerosas ocasiones Madrid y lo representó en los acuerdos que se firmaron con la Junta de Ampliación de Estudios».
«Su aportación fue decisiva para lanzar los programas de intercambio académico entre ambos países. Era una hispanista enamorada de la cultura española, muy amiga de Menéndez-Pidal, con quien estudió a comienzos de siglo XX, y también de Navarro Tomás. Fue ella quien situó el Smith College en el mapa del hispanismo internacional, pues, tras formarse en Madrid, se puso al frente del departamento de español. Fue la primera catedrática de esta especialidad en Estados Unidos», resalta Oñoro.
La Residencia de Señoritas y el Instituto Internacional compartieron edificios –situados en las calles Fortuny y Miguel Ángel–, proyectos, la biblioteca y un bonito jardín. Lanzaron los primeros intercambios académicos de mujeres con Estados Unidos, fundaron asociaciones y, en los salones del Instituto Internacional, comenzó su andadura el Lyceum Club Femenino, antes de mudarse a la Casa de las Siete Chimeneas.

«A comienzos del siglo XX, en el Instituto Internacional se ofrecían estudios de Bachillerato, Magisterio y un Jardín de Infancia. También clases de inglés y, más adelante, cursos de Biblioteconomía. Mary Louise Foster, una de sus más insignes directoras, puso en marcha un laboratorio para universitarias, en el que se formaron muchas de nuestras primeras científicas», apunta la escritora.
«La Residencia de Señoritas seguía el mismo modelo que la de Estudiantes, pues ambas fueron creaciones de la Junta de Ampliación de Estudios y portan su espíritu en cada detalle. En resumen, funcionaba como una residencia para universitarias de provincia, donde encontraban no solo alojamiento, sino una auténtica comunidad en la que vivir y estudiar. María de Maeztu organizaba clases y conferencias, así como excursiones. Las alumnas procedían en su mayoría de familias liberales y cultas que apoyaban la educación de sus hijas», agrega.
«En cuanto a las americanas que convivieron con las españolas de la Residencia de Señoritas en esta época, procedían de todo Estados Unidos, especialmente de las universidades de mujeres de la costa este, como el Smith College. Muchas querían ser profesoras de español, una lengua cuya enseñanza floreció en el periodo de entreguerras, y venían a estudiar al Centro de Estudios Históricos, otra de las grandes creaciones de la Junta de Ampliación de Estudios», subraya Oñoro.
Una de las primeras alumnas de la Residencia fue la alicantina María Teresa Ibáñez, hija de un empresario turronero de Jijona. «Me emocionó especialmente recuperar la historia de María Teresa porque, a diferencia de otros personajes del libro, no tuvo una vida pública y no aparece en los listados que se han elaborado sobre residentes. Llegó a Madrid en 1916, el segundo año que la Residencia abrió sus puertas, con poquísimas estudiantes».
Y añade: «Procedía de una familia turronera que había prosperado y quería dar a sus hijos una educación de calidad. Cuando visité Jijona para conocer a su nieta, me maravilló que, de un pueblo pequeño, con poco más de siete mil habitantes, saliera aquella joven en 1916, camino de la capital, para continuar sus estudios de música».

También las sobrinas de Sorolla estudiaron allí. «La relación del pintor valenciano fue muy estrecha con ambos centros porque residía y tenía su estudio en el mismo barrio madrileño, de ahí que se planteara que pudiera dar clase a las alumnas del Instituto Internacional. Era un artista del entorno de la Institución Libre de Enseñanza, que además disfrutaba de un enorme reconocimiento en Estados Unidos, así que la química estaba asegurada».
Pese al desmantelamiento de la Residencia de Señoritas y el resto de creaciones de la Junta de Ampliación de Estudios tras la Guerra Civil, «la lucha por la educación femenina que guio las vidas de las protagonistas de mi libro –Concepción Arenal a Pardo Bazán, María de Maeztu o Alice Gulick– no fue derrotada», afirma Oñoro.
«En los años 40, las universitarias españolas volvieron a las aulas, dando comienzo a otro periodo. El feminismo se armarizó –por usar un concepto de Nuria Capdevila-Argüelles, una de sus grandes estudiosas españolas–, pero no desapareció».
«Ese es otro archivo que están abriendo las investigadoras actuales, como la propia Nuria: el de las feministas de la posguerra. Pero cuando te adentras en el ambiente cultural y feminista que reinaba en los años 20 y 30, inevitablemente, surge la nostalgia de esa España que era pura vanguardia artística y social», concluye Cristina Oñoro.

- Ana Penyas (‘En vela’): “Quería indagar en lo que nos quita el sueño” - 25 noviembre, 2025
- Àlex Serrano: “En cada época se ha amado de forma diferente” - 14 noviembre, 2025
- César Alonso (La Westia): “La obra intenta responder por qué Ada Byron quiso ser enterrada con su padre” - 7 noviembre, 2025