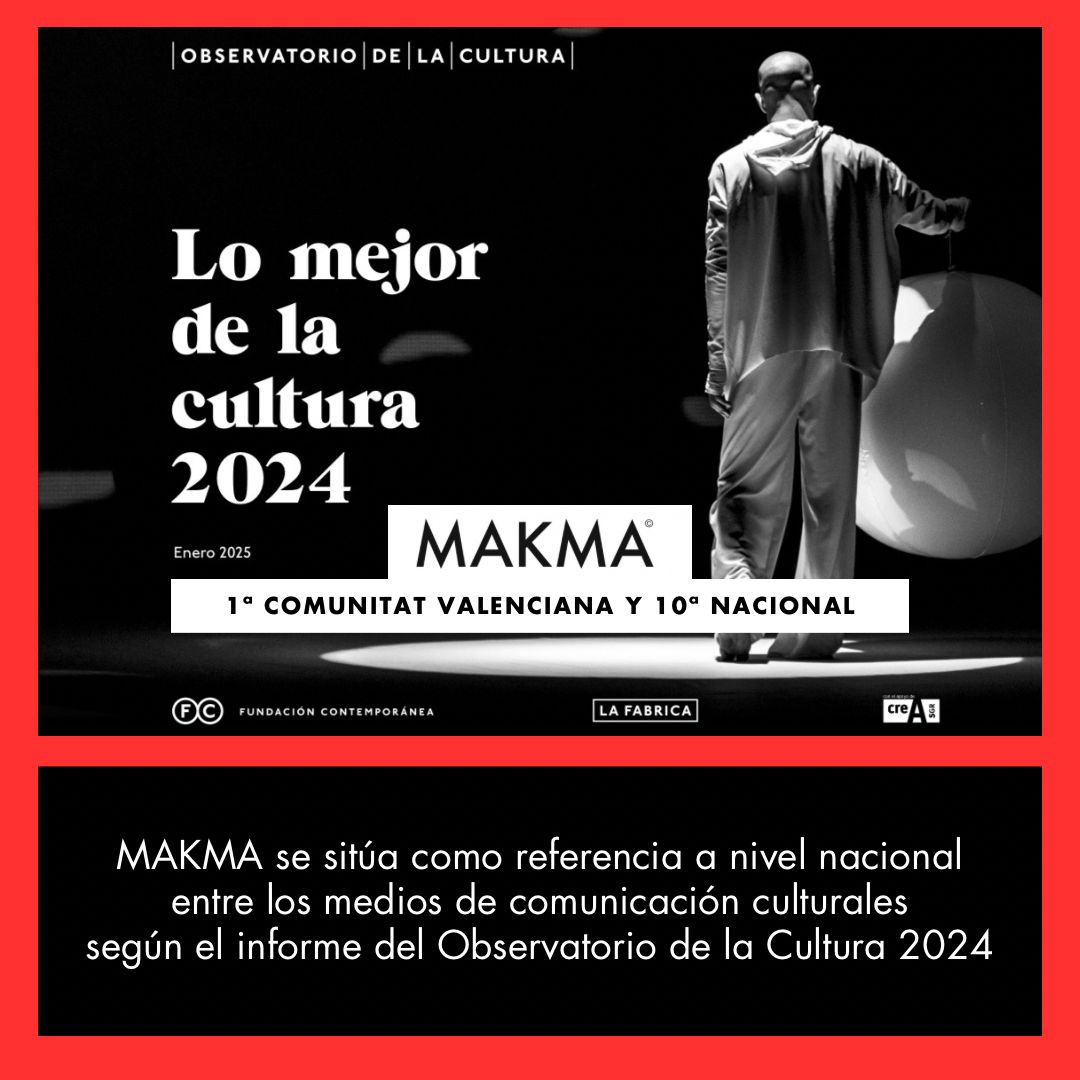#MAKMALibros
‘Los nombres de Feliza’, de Juan Gabriel Vásquez
Alfaguara, 2025
Ilustraciones del artículo: Marian Martínez (Argi Arte)
Quien no haya leído todavía el libro, quien tenga la suerte de no haber leído hasta ahora ‘Los nombres de Feliza’ (2025), de Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973), dispone hoy de una oportunidad óptima. Tiene una ocasión magnífica para poder disfrutar de una obra que atrapa.
El autor, que deviene narrador, nos cuenta una historia y eso, como tal, entretiene. Pero las mejores historias no solo nos divierten o consuelan. También nos hacen cavilar.
Este libro es una pesquisa, es una indagación, es un viaje detectivesco al pasado. Acompañamos al narrador y sus descubrimientos son desvelamientos. Por su parte, se trata de exhumar y revivir a una persona poco conocida. O por mejor decir: que al propio autor le resultaba desconocida hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo.
Quien protagoniza ‘Los nombres de Feliza’ es un sujeto histórico real. Permítaseme esta breve expansión: es un ser con esquinas, con dobleces, con luces, con sombras…; un ser al que, gracias al arte novelesco, se le devuelve a la vida.
Mientras estamos leyendo ‘Los nombres de Feliza’ convivimos con una mujer de otro tiempo llena de contrastes, de contradicciones. Es un ser de otra época que, sin embargo, nos resulta familiar o vecino. En ese sentido, esta persona es muy parecida a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los seres humanos: todos estamos siempre obligados a afrontar una existencia y una experiencia que nunca son unívocas.
Ahora bien, no todos los seres humanos se rebelan (en el sentido que Albert Camus diera a esta expresión). No todos los individuos luchan con bravura por definir esa existencia y esa experiencia, unas tareas que son o pueden ser emancipadoras, pero también empeñosas y costosas. Es una fatiga estar alerta. Al leer la obra nos apropiamos de una circunstancia ajena…
Si leemos la novela, esta novela, podremos vivir vicariamente, desplazarnos a París, a Bogotá, a Nueva York. Podremos hacer viajes que son espaciales, culturales, de formación y de crecimiento.
Punto y aparte.
Observo mi ejemplar. Lo primero que me llama la atención es la cubierta, la ilustración de cubierta. Es un reclamo muy bien traído. Pero no es aderezo, algo puramente decorativo. Es la fotografía en blanco y negro de una mujer atractiva que irrumpe, que sobresale de las páginas.

Tras descubrirla así, entre los expositores de la librería, ¿quién puede de verdad resistirse? ¿Quién puede obviar este libro? ¿Quién no se siente interesado en averiguar la identidad de esa mujer de bandera que figura en la cubierta y de la que esperamos información en la leyenda de la contracubierta?
Insisto: la fotografía no es un mero ornamento, está justificada y responde enteramente a quien figura en el texto. En un pasaje de la novela, el narrador nos detalla ciertos pormenores de esa ilustración.
Repito: «Todo el mundo está hablando de esta foto», le dijo Hernán. «Yo creo que es de las que van a quedar».
En efecto, es una de esas imágenes de las que van a quedar. Es una fotografía que muestra una puesta en escena, y nunca mejor dicho: la puesta en escena de la protagonista… de esta obra, de esta novela. La puesta en escena, en el sentido de mostrarse ante el mundo.
La retratada no reta directamente al objetivo, al espectador. Su mirada se pierde en otro punto. Los ojos se dirigen a otro lugar del espacio. Nos resulta ajena, desinteresada o, mejor, desenvuelta. La vemos, sí, como, una mujer moderna y ataviada según ciertos cánones de los años 60.
No se presenta como ama de casa. En efecto, estamos en la segunda mitad de los años 60 del siglo XX. Su aspecto verdaderamente resume y condensa, por decirlo así, muchos de los avances y de las contradicciones que son propios de esa década: contrastes de Latinoamérica, de Colombia, de Europa, del mundo entero.
Es un tópico decir que el siglo XX es el siglo de las mujeres. Yo preferiría ceñirme a los años 60 como la década, por antonomasia, de las mujeres. Pensemos, por ejemplo, que a principios de los años 60 se publica ‘La mística de la feminidad’ (1963), de Betty Friedan.
Es un ensayo de enorme impacto en los Estados Unidos y, por extensión, en Occidente. A partir de dicho libro se quiebra un modelo de ama de casa, un modelo indiscutible en la cultura occidental y, particularmente, norteamericana. Se quiebra hasta cierto punto como modelo ideal.
Y la persona retratada en el volumen de Juan Gabriel Vásquez podría ser el epítome de esa mujer nueva que ha roto con la mística de la feminidad y que, en efecto, se ha incorporado al mundo para poder afirmarse, no sin graves contratiempos. Y eso, en fin, lo podremos comprobar precisamente conforme leamos el libro.
La retratada es Feliza Bursztyn, alguien que querrá definirse y obrar como artista, como escultora de materiales y de desechos: el primero de todos…, ella misma. Nacida en Bogotá en 1933, de ascendencia judía azquenazí, y fallecida en París, en 1982, tras un último exilio.

En la novela, el narrador, al que suponemos un trasunto del escritor, reconstruye su vida, se documenta, entrevista a personas que la conocieron y, sobre todo, a su último esposo, Pablo Leyva, a quien, precisamente, el novelista dedica esta obra.
Pero Juan Gabriel Vásquez no emprende exactamente una biografía. En el libro apreciamos tareas propias de historiador, de biógrafo, de cronista, etcétera, aunque la reconstrucción, finalmente, es obra de novelista.
Gracias a la imaginación, que es instrumento de perspectiva y reconstrucción, Vásquez puede internarse en los pensamientos, los sentimientos y las circunstancias que la investigación histórica o biográfica no puede revelar. Al menos, no enteramente. Y lo que apreciamos de manera inmediata es una vida de autodefinición y tropiezos, de triunfos y fracasos. Ser y definirse. Emprender y calificarse. Hacer y obrar para sí.
Feliza Bursztyn es artista y, como artista, quiere explicarse: como artista se opone a todo lo que la interfiera y todo lo que pueda detenerla o constreñirla. Y eso lo vamos descubriendo gracias a la pesquisa, la reconstrucción, la elaboración, la narración de Juan Gabriel Vásquez.
Punto y aparte.
Una de las características de las obras de Juan Gabriel Vásquez es que en sus novelas, frecuentemente, combina géneros diferentes. Combina tradiciones distintas, combina influencias diversas. Y eso hace que sus historias no sean previsibles. Él mismo no es un autor previsible.
No sabemos qué nos vamos a encontrar en cada obra suya que leemos. Cada obra, por supuesto, tiene unos rasgos compartidos con otras elaboraciones suyas. Si nos ponemos pedantes, diríamos que tiene unos estilemas que se reiteran…, porque son las características propias del autor.
Pero lo que vemos, justamente, al leer esta novela o las anteriores (por ejemplo, ‘Volver la vista atrás’, 2020), lo que vemos –repito– es una investigación, una indagación, y todo ello concebido y desarrollado a través de la hibridación de géneros. Esa mezcla en absoluto aparece como algo artificioso, como algo postizo. Todo lo contrario.
‘Los nombres de Feliza’ podría ser, efectivamente, una biografía o podría ser una novela de ficción, pero es una novela de no ficción; podría ser una crónica y un reportaje periodístico, pongamos por caso; aunque podría ser a la vez una historia de vida. Pero no tomemos esa historia de vida como un caso. Menos aún como un caso representativo, representativo de lo que es genérico.
No. Es un caso concreto al que hay que insuflarle el soplo o la vida o, como el propio Juan Gabriel Vásquez sostiene, es una vida a la que captar el alma del personaje. Porque la documentación, la investigación, un proceso que él sigue abundantemente en sus obras…: esa pesquisa no resuelve por completo, no ilumina, no arroja luz enteramente sobre el personaje.
El personaje siempre se escapa de la indagación disciplinada: siempre queda un lado en la sombra. El personaje resulta entre tinieblas: la protagonista, a pesar de que su vida pueda estar muy documentada, a pesar de que la investigación previa sea abundante, a pesar de eso, nos sorprende.
Como nos pasaría a cualquiera de nosotros si se nos observara con todo detalle. Creemos conocer a una persona que nos resulta familiar. Propiamente, estamos familiarizados con ella. Pero, en un determinado momento, ese ser cercano nos sorprende. Nos sorprende con giros inesperados.
Y, en este caso, Feliza es una mujer que sorprende por los giros que ella da y por los giros a que le obliga la vida. Nos sorprende por los trastornos que tiene que afrontar y superar, por su propia condición femenina en una circunstancia histórica difícil (siempre difícil), por su origen judío en Colombia y lo que eso implica o significa.
Y hay una cuestión esencial, una cuestión que tiene que ver con la búsqueda del yo, de la identidad, que el biógrafo, el historiador, el cronista y el periodista nunca llegan a… desvelar por entero. Nunca.
Cuando escribimos una biografía, la intención de los historiadores, por ejemplo, es llegar a captar el interior del personaje. Nuestro objetivo es hallar sentido a los vaivenes emocionales, pongamos por caso. La verdad es que hay o queda siempre una zona de sombra sobre la que no podemos arrojar luz: sencillamente, porque nos faltan datos documentos, pruebas…
Punto y aparte.
Hoy en día, la novela es un género prestigioso. No siempre fue así. Como se sabe, dos siglos atrás no era nada distinguido. Entre otras cosas porque permitía ahondar en el interior de la vida privada de las naciones.
Y, por tanto, con la novela, quien leía podía cotillear, cotillear en la vida íntima, particular, privada, reservada de personajes que eran semejantes o iguales a las lectoras o los lectores. Al adentrarse en una novela, los cotillas podían acceder a un mundo recóndito, de objetos, materiales y emocionales, que de otro modo eran inaccesibles.
Pues precisamente aquello que hace Juan Gabriel Vásquez aquí, en esta novela y en sus novelas anteriores, es cotillear, husmear, en el sentido más detectivesco del término. Aquello que se propone es captar eso que siempre queda en la sombra.
Y el resultado es sólido. Cuando uno acaba querría más, querría más. ¿Acaso porque el novelista se ha quedado corto, porque no ha dicho todo lo que tenía que decir?
Tengo la impresión de que el autor con la mediación del narrador ha dicho todo lo que tenía que decir. Pero el personaje es tan atractivo que nos imanta, que nos atrae y, por tanto, lo que querríamos es desnudar por entero, por dentro y por todos los costados, precisamente a una protagonista tan distinguida y contradictoria.
Está el mundo del arte, está la política, está el exilio, están las amistades, está la ayuda mutua, están las relaciones matrimoniales, están las relaciones afectivas, están las hijas. Conforme leemos, vamos a encontrar un mundo condensado. De entrada, el personaje no nos atrae si no lo conocemos.

¿Y quién es Feliza? ¿O quién es Emma Bovary?
Individuos del siglo XXI, ¿nos interesa averiguar las vicisitudes de una mujer provinciana de la Francia rural? En verdad, lo que Gustave Flaubert nos propone en ‘Madame Bovary’ no nos interesa. Pero con la habilidad literaria, con los recursos del novelista, con la inspección en el alma del personaje, el sujeto histórico e irreal nos convoca.
Su vida ilumina algo que tiene que ver con nosotros. Y, por tanto, directa o indirectamente, proyectamos las cuestiones, las preguntas, los interrogantes que a todos nos suscita el hecho simple o complejo de vivir.
Cambiemos de siglo.
Como lectores de este milenio, no tenemos nada que ver con una mujer artista del siglo XX que trabaja unos materiales extrañísimos para hacer sus esculturas. ¿En qué nos concierne? De entrada, no tenemos nada que ver.
Pero la virtud, repito, de un buen novelista, es que nos atrapa con una historia distante de un mundo en donde las cosas se hacían de otra manera. Leemos. Empezamos a leer, justamente, las primeras páginas y ahí es donde ya no nos podemos defender.
Lo más triste que puede ocurrir, no sólo en el género de las novelas, sino en toda obra, lo más triste que puede suceder… es que alguien empiece animosamente a leer y a la segunda o tercera página diga o admita que esto no tiene nada que ver con su experiencia, que esto no sirve para pensar o cavilar.
¿Qué hacer?
Dejémonos llevar. Sigamos a Feliza Bursztyn: claro que tiene que ver con todos nosotros. Entre otras razones, porque los sujetos aparentemente menores, los sujetos aparentemente irrelevantes u olvidados, aquellos que la historia ha arrinconado, son sorprendentes.
Eso siempre ocurre a poco que se aplique la lupa o el objetivo, a poco que se agrande el objeto de observación. Es más, si ajustamos bien la lente, lo observado puede convertirse en un ser monstruoso: precisamente por agrandarlo tanto.
Entonces lo que vemos ya no es una proyección inmediata de nosotros, sino una persona concreta que se plantea y trata de resolver problemas, los mismos problemas que nosotros también tenemos.
Por eso digo que, en ‘Los nombres de Feliza’, llegamos al final y nos decimos: queremos más, queremos averiguar más. El propio autor sabe cómo dar y quitar y sabe cómo gobernarnos con la novela.
Aparte de sus novelas, no deberíamos perdernos los libros de ensayo (y alguna biografía) que Juan Gabriel Vásquez ha publicado acerca del arte literario. Son utilísimos.
Pueden ser, por ejemplo, unas conferencias impartidas en Berna o unas conferencias impartidas en Oxford o sencillamente una recopilación de ensayos breves sobre aspectos de la literatura y de la novela en concreto. Pues bien, esas páginas iluminan y nos convierten en sus adeptos.
Esos ensayos, tal como han sido publicados, no están pensados para un público académico, sesudo o severo que va a juzgar con toda determinación lo que en este caso el autor dice a propósito de las novelas.
No.
Nos ponemos en la piel del lector tal como lo imaginaba Virginia Woolf. No sabemos, de entrada, qué nos va a contar o explicar. Cuando leemos las páginas ensayísticas de Juan Gabriel Vásquez, que en esos volúmenes se dedican, por ejemplo, al Lazarillo, comprendemos el arte novelesco del autor colombiano.
Cuando leemos esas páginas, digo, es que estamos reaprendiendo otra vez lo que como lectores sabemos o deberíamos saber. ‘El arte de la distorsión’ (2009), ‘Viajes con un mapa en blanco’ (2017) y ‘La traducción del mundo’ (2023). Impecables.
Y, luego, algo que fue para mí, personalmente, la vía de ingreso en el mundo de Juan Gabriel Vàsquez: no una novela, sino una biografía de un autor, de un novelista, que él reconoce que ha tenido una enorme influencia sobre su obra y que es uno de los grandes de la literatura.
Me refiero a Joseph Conrad. Su libro, ‘Joseph Conrad, El hombre de ninguna parte’ (2004). Recuerdo cuándo lo leí, cuándo lo releí… Estamos en lo mismo. El personaje de Conrad es enorme, es alguien, un polaco que abandona su idioma para finalmente escribir en inglés, pero es alguien que durante buena parte de su vida ejerció de marinero, experiencia que transfiere figuradamente a sus novelas.
Leo y releo a Conrad y advierto el hechizo que ejerce sobre Juan Gabriel Vásquez. En las novelas del polaco siempre están la culpa, el individuo, el peso de la responsabilidad.
Cuando Juan Gabriel Vásquez aborda a Conrad en esa biografía, por supuesto, está iluminando a un autor que nos interesa, que nos conmueve. Conrad es una de sus grandes referencias, una de sus grandes influencias.
Por supuesto, por ser colombiano, no puede excluir el influjo, lógicamente, de Gabriel García Márquez. Pero nada es obvio: las influencias uno también las escoge. A Conrad se le escoge, Conrad no es una influencia evidente en Colombia, como no lo es en España.
Y eso quiere decir que Conrad o Marcel Proust u otros autores han ido creando a esta persona que observa con detalle, con mucha minucia y con cuidado a sus indefensos y queridos personajes, a los que transfiere toda su atención y de los que nos revela datos, vamos a decir, inconfesables.
¿Inconfesables? Lo son no porque sea una suma de impudicias lo que hay en esta novela, en ‘Los nombres de Feliza’, sino porque es una suma de gestos humanos, de rebeldías y de fracasos, de cobardías y de audacias.
Y yo creo que eso mismo convierte la experiencia de leer en un acto de pura dicha y discernimiento. Y lo disfrutamos, ya lo creo que lo disfrutamos. Por el personaje y por el arte narrativo.
Si examino con detalle a Feliza, me viene a la cabeza una referencia de Josep Pla. Procede de ‘El quadern gris’ (1966). Como sabemos, esta obra es un diario que retrata y recoge las vicisitudes de joven Pla en 1918 y 1919.
Tardará décadas a publicarlo y aparecerá en los años sesenta en su edición original en catalán. Por supuesto no es el diario del jovencito Josep Pla, el texto en donde anota las cosas que le ocurren en ese tiempo remoto, sino que son eso…, más las reescrituras posteriores.
Hay en ‘El quadern gris’ un pasaje en donde concretamente dice: yo no soy hijo de mi tiempo, yo no voy a favor de la corriente, yo voy contra la corriente.
Cuando leía la novela de Juan Gabriel Vásquez, recordaba dicho pasaje una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque Feliza es eso.
La escultora puede ser una condensación de tantas y tantas conquistas o logros de las mujeres en los años 60 y después. Pero no nos olvidemos que ella es un personaje excepcional, como lo puede ser cualquier persona que, en efecto, decide, elige.
Feliza decide definirse y no que la definan, decide calificarse y no que la califiquen, y eso es muy costoso, puede ser incluso muy doloroso, como se puede ver en las páginas del libro.
Por una parte, este acto soberano produce un goce enorme, es decir, yo no soy un mero epifenómeno de mi tiempo, tengo mi singularidad y tengo mi capacidad. No soy un ser humano absolutamente prescindible. Entonces esa idea te hace ver, al leer el libro, te hace ver que puedes volcar sobre ti, puedes volcar todas las preguntas o todas las cuestiones que se planteaba Feliza.
¿Qué hago con mi tiempo, qué hago con mi vida? De entrada soy un mero epifenómeno, pues a mí me arrastra la corriente. Pero no quiero no deseo reducirme a eso.
¿Cuánto le costó a esta mujer tener que definirse, haciéndolo contra las evidencias y las expectativas que se volcaron sobre ella por parte de la comunidad judía, por parte de la familia, por parte del primer marido, por parte de sus obligaciones como madre?
Todo son restricciones, que si las pensamos bien, son las restricciones que tal vez nosotros también hemos asumido como naturales o evidentes. Pero, bueno, ella con costes, con serios costes, supo o pudo o intentó, en efecto, definirse de otro modo. ¿Y cómo captamos esa proverbial hazaña?
El novelista nos auxilia a captar esa gesta gracias a la imaginación moral. Entre otros muchos lo explicó bien Carlo Ginzburg (1939), un gran historiador italiano que, a la altura de 1982, se le pregunta: Carlo, ¿a tus estudiantes de historia, tú qué les recomendarías?
Respuesta.. Que lean novelas, que lean muchas novelas, que lean ‘Guerra y Paz’, que lean ‘Ana Karenina’, que lean a Dostoyevski, que lean… ¿Por qué decía esto?
Lo decía, porque admitía estar acostumbrado a que en su gremio (que es el mío), los investigadores sean muy rutinarios, muy previsibles, creyendo que los antepasados indefensos van a ser un calco de nosotros mismos. Y en esto aparece algo clave: la imaginación moral, de la que tanto ha hablado Ginzburg y sobre la que tanto se ha extendido Juan Gabriel Vásquez.

¿Qué es la imaginación moral? La capacidad de salir de uno mismo. La capacidad de ser otro, de vivir en otra piel.
Sí, precisamente en esta novela basada en un personaje real, en hechos reales, en una trayectoria, aquello que el novelista añade, aquello que el historiador o el biógrafo no podrían añadir (porque no lo pueden documentar) es eso que el novelista suple. Pero no es una pura fabulación, porque sería fácil de resolver.
Digamos que el narrador lo que hace es aportar lo que, conjeturalmente o probablemente o razonablemente, esa mujer hizo, pensó. Por tanto, el momento de la imaginación moral no es el momento de la fabulación. Las novelas que fabulan están muy bien, igual que la ciencia ficción y la fantasía están muy bien.
Sin embargo, en novelas en donde se parte de la experiencia de un sujeto concreto que vivió, de una mujer que en su tiempo tuvo que hacerse y definirse…, las cosas funcionan de otro modo.
Los huecos, los elementos no revelados, no iluminados, el narrador los ilumina en parte, pero siempre desde la conjetura razonable, desde la imaginación controlada.
Obra al modo de un gran historiador británico, R. G. Collingwood (1889-1943), quien en su ‘Idea de la Historia’ (1946), aspiraba a definir de modo sencillo la imaginación.
Lo parafraseo.
Supongamos que estamos mirando a través de una ventana y ven el mar y un velero. Llega un momento en que apartan la vista de la ventana. Cuando la volvemos a poner, el velero está allá, lejos. Idealmente trazaremos una línea de puntos que nos llevará desde aquí hasta allá.
Quien observa se dice: hombre, lo razonable es que el velero haya ido en línea recta, sin zigzaguear. Es lo razonable, ¿no?
Pues eso es la imaginación controlada, la imaginación moral. Y creo que está muy atinadamente calificada como moral porque no sólo se trata de suponer las cosas que pasaron, suponer las cosas que el personaje dijo, suponer lo que la protagonista pudo hacer o no hacer, sino que está también lo que barruntó, su mundo mental. O, como dice, Juan Gabriel Vásquez, asumir sus coordenadas… bajo control.
Es lo que hay que pedirle también al quien lee. Los lectores, decía Umberto Eco (1932-2016), tienen todo el derecho a proyectarse, a identificarse, a volcar todas sus inversiones pasionales y emocionales en la obra.
Por supuesto, el lector común no es un profesor que tenga que impartir una clase de literatura o de filología. Por tanto tiene todo el derecho. Pero, atención, tiene que ser consciente de que hay unas instrucciones en la obra, es decir, que no son necesariamente las instrucciones del autor.
Leamos asilvestradamente, pero luego, si acaso, hagamos una lectura disciplinada, ateniéndonos a esas instrucciones para no violentar lo que, sí, está escrito.

- Juan Gabriel Vásquez y el arte de Feliza Bursztyn - 9 abril, 2025
- ¿Todos nos llamamos Samsa? Lectura y relectura de Kafka - 7 marzo, 2025
- ¿Para qué sirve el pasado? No hay historia sin público lector (y II) - 3 enero, 2025