Lo profano del amor sacro | Manuela Partearroyo
‘Los jueves, milagro’ (1957, producción | 1959, estreno en España)
MAKMA ISSUE #04 | Centenario Berlanga
MAKMA, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, 2021
“Parece que el argumento original de ‘Los jueves, milagro‘ ponía en solfa –berlanguianamente, por supuesto– la respetabilidad de las fuerzas vivas de un pueblecito, y que metido el guión a remojo en agua bendita dio lugar a un filme penitencial en el que la fe sólo hace los milagros autorizados por la jerarquía. De aquella masacre a cargo del nacionalcatolicismo se salva –¡y cómo!– el vecindario del pueblo gracias al talento de Berlanga: las masas de Cecil B. de Mille, por muy grandes que sean, se quedan en eso, en masas, mientras que las de Luis, en su modestia, son siempre hermosa gente: personas”.
Atrapo estas palabras de un riojano ilustre para hacer defensa de esta cinta con mala estrella. Azcona rememoraba sus sentimientos acerca de la oveja negra berlanguiana hablando de lo que no pudieron arrebatarle los censores. Es bien sabido que era la cinta de la que Berlanga se sentía más desapegado, precisamente por la odisea que supuso rodarla.
Una productora vinculada al Opus Dei, que había comprado a la dueña original, provocó una serie de cambios trascendentales: la imposición del Padre Garau, una mosca cojonera –permítaseme la expresión que, confío, Berlanga aprobaría– que llegó a escribir casi doscientas páginas de modificaciones; las constantes concesiones a cortes y dislates de la censura en su fase de montaje.

Y, por supuesto, la gota que colmó el vaso: el uso del entonces aspirante Jordi Grau como director de repuesto que arreglase los desaguisados berlanguianos y rodase un final diferente, que encima resultaba –a su juicio y al nuestro– más impío, si cabe. Normal parece que el maestro se reservase un vengativo chiste final y los incrustase como guionistas en los títulos de crédito.
Sin embargo, y a pesar de sus duelos y quebrantos, no cabe duda de que es una película con una capacidad para el relato incuestionable. La efectividad narrativa mientras nos presenta a los paisanos de Fuentecilla es de una maestría digna de Billy Wilder.
Además, tiene unos ingredientes rabiosamente austrohúngaros. Llegó en el momento de transición: entre una fase zavattiniana con la complicidad de Colina, Soria o, incluso, Flaiano, y el Berlanga que está a punto de inaugurarse junto a ese señor riojano citado previamente, el del colmillo retorcido y la mala uva, pero que ya está presente aquí. Cómo olvidar el cinismo de don Ramón ante los desmayos de doña Paquita: “Por lo menos el año pasado se moría con buen tiempo…”.
La comedia de la trama se juega en la distancia entre la fascinación por los ritos religiosos y la variada parafernalia de los engañadores. Un ejemplo de esa duplicidad es el zoom a la imagen de San Dimas, que corta bruscamente a otro plano donde vemos la queja impenitente de Pepe Isbert mientras lo disfrazan: toda una muestra de ese juego entre cara y careta, entre lo sacro y lo profano hinchado de risa grotesca.
Luego, al aparecer Martino y darse la sofisticación de la farsa, esa inocencia se oscurece: los atisbos de picaresca empezarán a teñirse de azufre esperpéntico. Pero, claro, los censores nos la fastidiaron.
Ya explicó explicó Berlanga que lo lógico –y lo políticamente correcto– hubiera sido que el milagro fallase y se destapase la estratagema de las fuerzas vivas de Fuentecilla. Podríamos pensar, por tanto, que no era una crítica religiosa la que pretendía, sino más bien de orden social, más la del Berlanga de siempre: un retrato descarnado del cinismo de una sociedad atrasada, desesperada y condenada al olvido.
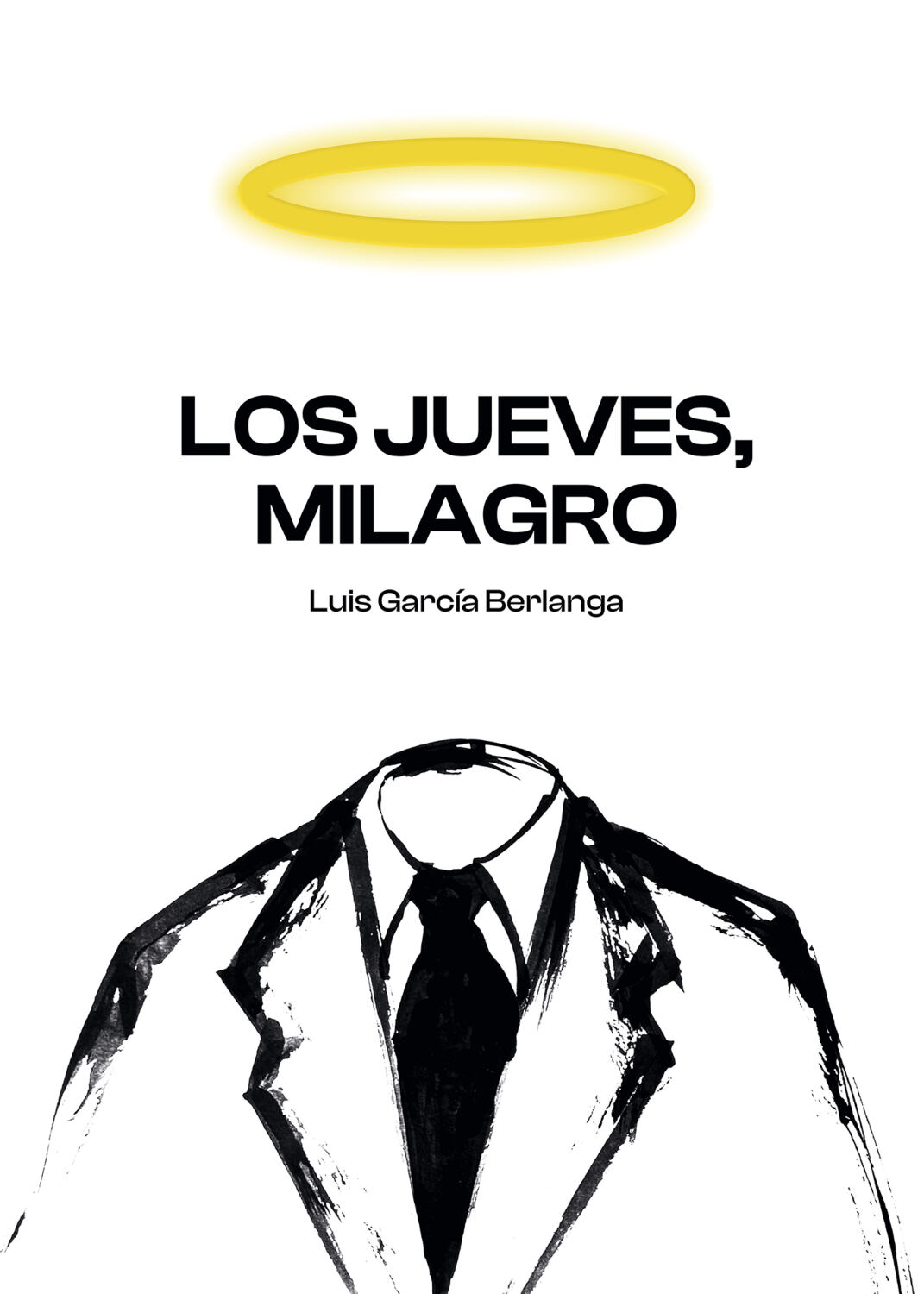
Por eso es importante subrayar que la religión no aparecía más que como telón de fondo: “Yo era indiferente a la religión, y ni quise hacer una película religiosa ni quise atacar en plan energúmeno del laicismo”, confiesa a Juan Hernández Les y Manuel Hidalgo en ‘El último austrohúngaro’ (Anagrama, 1981). Supongo que el problema fue, simplemente, atreverse con el estamento más poderoso y ubicuo del franquismo, para reírse, no de los feligreses, pero sí de los chanchullos que tanto dinero aportan a las arcas eclesiales.
Por tanto, la idea era construir un mosaico de la realidad a modo de fábula –como bien le había enseñado Zavattini–, un microcosmos con todas sus miserias donde la falsa caridad sea la moraleja, como lo será también de su entonces incipiente ‘Plácido’.
Una falsa caridad que, por cierto, es un tema muy propio de su amigo Fellini: su primer proyecto personal, que se titulaba precisamente ‘El milagro’ (Roberto Rossellini, 1948), mostraba un pueblo ignorante y rudo linchando a una pobre ilusa por una supuesta aparición; y allá por 1957 está rodando nada menos que ‘Las noches de Cabiria’, otra fábula sobre tramposos y mistificadores.
La elección de Richard Basehart –quien, tras el éxito de ‘La strada’ (1954), viene de rodar ‘Almas sin conciencia’ (1955), donde los engañadores se disfrazan de sacerdotes– no pudo haber sido casualidad. También es paralelo el desenlace: la solución nunca está en los milagros que vienen de fuera.
El caso es que todo lo que funciona en ‘Los jueves, milagro’ aparece cuando desaparece el misticismo, cuando se le ve el plumero profano a lo sacro, cuando el humor quebranta lo solemne. O lo que es lo mismo, todo lo que no manosearon los censores. Berlanga le busca las cosquillas a esa corte de los milagros que despega del hambre para meterse en chanchullos porque está retratando España –su España y la nuestra–. No se puede olvidar que, al fin y al cabo, San Dimas es el buen ladrón, y claro: “¡Así no hay forma de hacer apariciones!”.
Este artículo fue publicado en MAKMA ISSUE #04 | Centenario Berlanga (junio de 2021).





