#MAKMALibros
‘El invierno de los jilgueros’, de Mohamed El Morabet
XV Premio Málaga de Novela
Galaxia Gutenberg, 2022
“En esta terraza empecé a reflexionar seriamente sobre escribir”, recuerda Mohamed El Morabet tras tomar asiento en el Café Moderno, bajo cuya tipografía art déco reverberan aún los ecos de un tiempo de combinados de trago largo y aromas de orín nocturno que descienden por la calle del Acuerdo.
“En el año 2007, viví aquí, en la calle San Bernardo, y muchas veces venía a esta terraza a tomar un café y leer el periódico”. Por esta razón, El Morabet me cita en la plaza de las Comendadoras, un núcleo tan inconfundible de la travesía nocturna madrileña como simbólico en la memoria diurna y constitutiva del autor que atravesó la bahía literaria de Alhucemas.
Una ciudad preliminar horadada de espliegos, demoras y Mediterráneo –adherida a los alveolos de las colonias españolas en el norte de Marruecos– a la que el escritor retorna en ‘El invierno de los jilgueros‘ (Galaxia Gutenberg, 2022) para retratar un mundo al borde de la putrefacción, ulcerado y “preparado tanto para el placer como para la tristeza”.
Una neblinosa fragmentación afín con su desierto-mar, cuya narcotizante dicotomía –que huele a la lavanda silvestre de la maternidad (tan persistente que se sobrepone al almizcle de maderas quemadas y cocinas insomnes)– le hubo reportado el Premio Málaga de Novela. Un bienvenido refrendo desde cuyas alturas Mohamed El Morabet encorva la mirada sobre aquellos primeros pasos que conducen al deber cumplido.
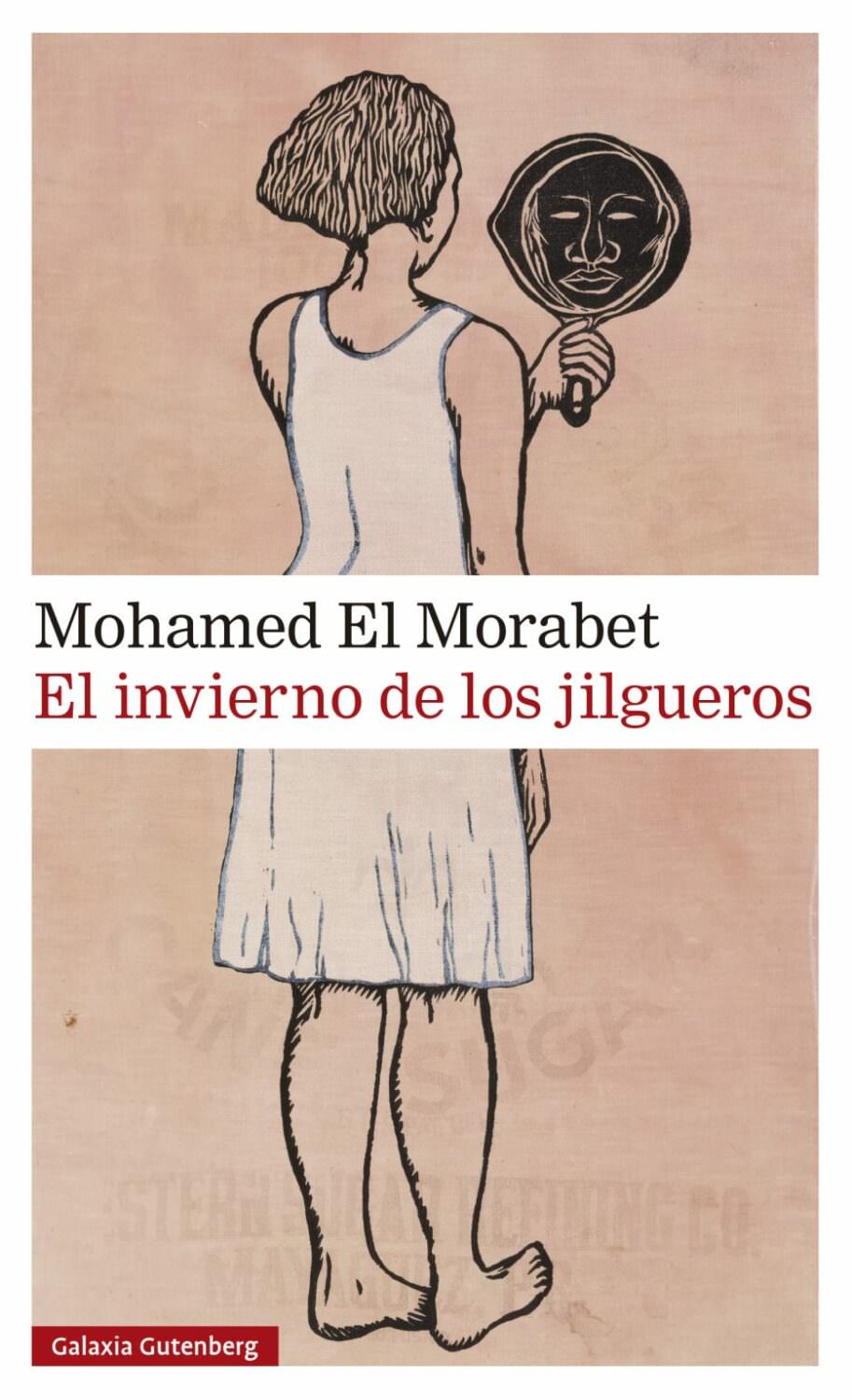
Cuando eres joven y te trasladas a un lugar incógnito, donde se depositan ciertas esperanzas, resulta decisivo encontrar un lugar afín en el que materializar las primeras inquietudes.
Sí, la idea de construir tu pequeño refugio y no sentirte tan foráneo al principio. Recuerdo muy bien la sensación de ser extranjero. Pero no es la sensación que depositan los otros en mí, sino la propia, la que nace desde dentro –que se ha ido disipando (y muy pronto, en mi caso)–, de no sentirme parte del paisaje.
¿Con qué expectativas e intenciones recalaste en Madrid?
Con las de estudiar. Aunque sabía que tenía que empezar a trabajar porque no tenía dinero. Es la razón principal de venir a Madrid. Todos los que vienen de Alhucemas, todos los que estudian en el colegio español (que no es mi caso) van directamente a Granada, aunque me había informado de que allí es muy difícil encontrar trabajo, lo que era una desventaja. La ventaja es que con muy poquito se podía vivir en Granada. Yo tampoco tenía ese poquito…
Un viaje ya edificado por el contacto estrecho con el castellano.
El contacto con el español se respiraba. Por lo menos en mi infancia estaba muy presente a través de la televisión, de Melilla, de los propios españoles que había todavía en Alhucemas. En los 70 y los 80 aún había una gran comunidad y el español como lengua y como cultura siempre ha estado muy presente.
Un contexto en el que sitúas la diégesis de la novela, impelido semántica y cronológicamente por los ecos de la Marcha Verde.
Necesitaba un contrapunto para la historia, para Alhucemas como paisaje. Se me ocurrió lo de la Marcha Verde porque es un momento clave en el devenir de Marruecos como país y en el de los personajes.
Personajes que habitan una Alhucemas semejante a un mundo en descomposición.
Sí. Cuando Marruecos se independiza, la idea de crear un país homogéneo -que vayas de una ciudad a otra y sigas sintiendo que estás en el mismo país– no se completa hasta los años 90. Porque era tan diferente… Diferente lingüísticamente, el paisaje, la arquitectura. Esa idea de que se está descomponiendo algo, de que se está construyendo algo homogéneo al resto del país, quiero dar a entender que se inicia con la Marcha Verde.
Una construcción en la que medir los pasos de Brahim a través de su trayecto consuetudinario nos brinda dos semánticas posibles: por un lado, perfila un lugar edificado a la medida del individuo, donde todo está al alcance del devenir existencial; y, por otro, un territorio en el que sentirse encarcelado, del que es necesario huir.
No lo había pensado así, pero estoy de acuerdo. Hay una idea naciente: todo se puede derrumbar en cualquier momento. Por eso el personaje principal, Brahim, se aferra a la fuerza de la cotidianidad, a las pequeñas rutinas, y es el motivo por el que he decidido iniciar el relato con esos pasos. Pero también es una forma de resistencia contra esa sensación de isla que ofrece la ciudad. Una isla entendida como cárcel.

Si en tu anterior novela Alhucemas podía instituirse a modo de una Ítaca a la que dirigirse y donde todo se puede construir de nuevo a partir de ‘Un solar abandonado’, en ‘El invierno de los jilgueros’ la ciudad puede contemplarse como un envés en el que ya no restan oportunidades.
La Alhucemas de ‘Un solar abandonado‘ [Editorial Sitara, 2018] es una Alhucemas descrita desde la rabia. Hay un pequeño ajuste de cuentas del protagonista con la ciudad. En ‘El invierno de jilgueros’ sí que me planteé, desde el principio, hacer que la ciudad se constituyera casi como un personaje más.
Y volcar la atención sobre ella desde la memoria.
Sí. Memoria, pero sin nostalgia. Yo soy muy sensible a las consecuencias del uso perverso de la nostalgia. La comparo con las drogas: hay que usarla con mucha moderación. Si te metes de lleno en su boca te engulle para no salir nunca de allí. La nostalgia es tan poderosa y tiene un atractivo tan fuerte que te puede anclar en el pasado.
Sin embargo, creo que en esta novela hay una aspiración a futuro o, al menos, es mi intención. Con una memoria sin rencor y sin resquemor.
En contraposición a Alhucemas como personaje, encontramos uno eminente y protagónico: el desierto. Incluso su antítesis: el mar. De hecho, la novela atesoraba un título previo denominado ‘Desierto-mar’. Un juego de contrastes semánticos muy atinado.
Por eso lo descarté. Era un título que me gustaba, pero tiene una fuerza dicotómica que puede reducir las intenciones de la novela. Tuve una larga conversación con el editor. Estábamos de acuerdo en que era un buen título, pero más indicado para un poema o un libro de poemas.
El desierto es mudo, excluyente, y se lleva consigo permanentemente…
El desierto es mudo en la novela. Es una representación de una elipsis, de algo que no se alcanza y Brahim narra la idea del desierto sin conocerlo.
Solo a través de los ecos silentes de su hermano, tal vez porque “las tormentas de arena no traían noticias”.
Sí, de lo que Musa no le ha contado. Y a través de esos elementos ha intentado construir algo. Sabe que el desierto es algo totalmente diferente y lo opuesto al mar, que es donde él se sienta a ver el horizonte.
He intentado sacarle todo el jugo posible a todo lo que me evoca la idea del desierto y la elipsis que se ha construido en la novela en relación a él. Musa es el personaje que queda totalmente transformado y ha generado en él algo que no explica muy bien. Y tengo la seguridad de que no necesita explicarse.
Igualmente, “el mar es generoso con los desechos y tacaño con las esperanzas”. A pesar de su significación, antagónica a la aridez silente del desierto, también encierra extremas inclemencias.
Pero las aceptas porque son tuyas. Ya que los personajes son de mar, admiten con más generosidad sus inclemencias y las consideran como el impuesto que nos toca pagar. En cambio, las inclemencias del desierto no las aceptan.

También se erige en un abismo que sortear para quienes parten porque necesitan huir.
O tener la predisposición de combatir. Creo que Brahim no decide huir directamente, pero decide combatir con todas sus fuerzas, como puede, la idea de que tiene que franquear ese mar. De ahí su relación un poco ambigua con el horizonte. Él en ningún momento explica esa fijación, es su forma de expresar su relación con el mar. Y es mi forma de hacer un pequeño alegato del Mediterráneo.
Con el que atesoras un vínculo ineludible. Tal vez, en tu caso, más venturoso.
Llevo veinte años viviendo en Madrid y he aprendido a echarlo de menos. Ahora ya no me causa desazón echar de menos el mar. Lo echo de menos y punto. Pero he pasado toda mi infancia con el mar y eso moldea tu carácter, tu forma de ver, tu forma de estar en sociedad.
Un modo de ser/estar vertebrado por ciertas tonalidades de lo cotidiano trasmutadas en liturgias.
Pretendía que todas las sugerencias formasen parte de los pequeños matices que engrandecen las vidas sencillas. Cuando ves a gente sencilla parece que son del mismo color, pero cuando te adentras un poco en sus matices ves que hay todo un mundo de sensibilidades, de formas diferentes de relacionarse. Y es en esos matices donde está la grandeza de tener una vida sencilla y humilde, que para mí es la idea/faro que me ha guiado a la hora de escribir la novela.
Es no perder de vista que todos los personajes que la pueblan tienen, en común, una vida humilde, pero cuyos matices los enaltecen, con la idea de que con ellos pueden llegar a impresionar la novela; por lo menos en su lectura. Una contraposición al momento que vivimos ahora, en el que parece que solo impresionan las vidas exultantes. Creo que solo en la sencillez radica la grandeza del ser humano.
Existencias humildes depositarias, aquí, de ciertas insuficiencias y añoranzas.
Brahim echa de menos tener en casa un álbum de fotos para poder construir el relato de familia que él cree que le falta. Una ausencia de diálogo que genera pequeñas frustraciones. Quiere imaginar, no hay certezas. La ausencia de certezas configura el carácter casi vitalista de Brahim.
Y en ese contexto incierto entra en juego, como un tóxico sostenido e incontenible, la extremidad de la vesania. Una locura que “siempre fue algo etéreo en Alhucemas. Era cosa de ricos, de artistas”, porque “los pobres no enloquecían (…). La locura era un privilegio sospechoso en una ciudad joven que todavía no había asumido su destino”.
Esa frase quiere dar a entender que la locura no es todavía un asunto que se trate en el espacio público, sino que pertenece a la intimidad, se sufre en solitario y se palía con lo que se puede.
Una de las cosas que ha puesto sobre la mesa el espacio político en España, a raíz de la pandemia, es tratar la salud mental como un asunto prioritario, porque el confinamiento convirtió el espacio privado en espacio público.

Y en medio de ese trayecto de retorno a Alhucemas y de eclosión visceral de la perturbación y la locura, introduces en la novela, como un hecho insólito y rupturista, la ciudad de Tetuán y el personaje de Olga.
Sí. Primero es una ruptura técnica, sin ella la novela me parecería demasiado tensa. Creí que necesitaba un impasse, un paréntesis para hablar de otras cosas. Porque, si no, el relato, aparte de que se me hacía corto, era demasiado vertiginoso. La novela transcurre de 1975 a 1992 y me parecía muy poco verosímil que fuera Brahim quien contase su vida en Tetuán como alumno de la Escuela de Artes y Oficios.
Olga nos trae ese lugar en el que Brahim deposita sus esperanzas artísticas (ella misma también, en cierto modo, y no solo como docente). Abandona Madrid para construirse de nuevo y se introducen todos los detalles relativos a la creatividad.
Olga es antagónica porque huye de la rutina, de vivir con su madre, quiere una vida un poco más ajetreada, una aventura (en el sentido amplio de la palabra).
Su personaje te permite perfilar reflexiones sobre el proceso de creación, sobre el arte.
Y, sobre todo, que es lo que más me interesaba, cómo se ve Brahim. Hasta que la relación entre ellos se estrecha, Brahim queda muy diluido en el relato porque, en realidad, es así como vemos a la gente sencilla.
Un inopinado vínculo amoroso entre ambos personajes cuyo eco puede escucharse a través de la música.
Sí. De esa relación, Brahim trae algo que lo acompaña el resto de su vida: la música clásica. La descubre en casa de Olga a través de los vinilos que le llegan desde Madrid.
La omnipresencia de la música clásica en la tercera parte de la novela, para mí, es la presencia de ella. No hace falta explicitarlo. Olga está presente en lo que más se aferró Brahim en Tetuán. Retorna a Alhucemas sin mirar atrás, pero trae consigo la música clásica, es decir, toda esa relación de afecto, cariño y amor que, poco a poco, se la introduce a su hermano.
Y si la música, como el lenguaje, abre puertas de la razón, ¿los horizontes de Brahim abren ventanas?
Es curioso. Brahim no reflexiona mucho sobre el horizonte.

¿En consanguíneo vínculo con aquello de que “pintar no es pensar. Es pintar”, tal y como escribe Olga en su diario?
Lo dice recriminándose a sí misma el hecho de estar sometida por la razón. En el caso de Brahim, es una ventana, sí, es una forma de supervivencia. Me chirría mucho, tanto en novelas como en películas, la ausencia de inquietudes artísticas y filosóficas en la gente pobre.
Hay ficciones en la que esa pobreza económica se traduce como pobreza artística. Yo defiendo todo lo contrario. Que hay excepciones. En mi relato no hago mucha referencia a la pobreza; se nota, está en el ambiente, pero no hay reflexiones sobre ella. Sin embargo, hay reflexiones sobre el arte, las emociones…
Me niego a pensar que el grueso de la gente pobre no tenga inquietudes artísticas o filosóficas, místicas. Existen. Que la gente no sepa o tenga dificultades para expresarlas es otra cosa. Sería otro problema. De hecho, en la novela hay una pulsión permanente entre sucumbir a la fuerza de las inquietudes socioeconómicas y a las inquietudes artísticas.
Una pugna que se debate entre la renuncia y la mirada fértil sobre aquel horizonte, nuevamente. Un horizonte en cuyos dibujos de Brahim Olga se siente asfixiada.
Creo que eso es consustancial a los que viven en una ciudad pequeña, sobre todo cuando, si sales de allí, te preguntas al volver: ¿cómo he pasado tantos años aquí y no he enloquecido? ¿Cómo he sobrevivido diecinueve años sin salir de aquí y, aún así, tener la sensación de que ha sido un tiempo de pequeña felicidad? Sin embargo, cuando vuelvo ahora es todo lo contrario.
Por eso hay un cambio radical respecto de cómo se dibujaba la ciudad en ‘Un solar abandonado’. La primera novela responde a esta sensación y ‘El invierno de los jilgueros’ intenta sobrepasarla, buscar los pequeños puntos de fuga y de belleza. En cierto modo, necesito sentir que cierro página con la ciudad.
Recuerdo una frase de ‘El ciudadano ilustre‘, con la que se iniciaba tanto la película como la novela que escribe su protagonista después: “Mis personajes pasan toda la vida intentando salir de Salas y yo paso el resto de mi vida intentando volver a Salas”.
Un círculo ineludible e inconcluso…
Y aceptarlo como tal, sin mucho dramatismo. Larra, a quien tachaban de afrancesado, tiene una frase muy esclarecedora: “¿Quién es más patriota, aquel que ama a su país porque le gusta o aquel que ama a su país porque no le gusta?”.
Con Alhucemas me pasa lo mismo. Hay cosas que me gustan mucho y ante ellas soy un auténtico conservador, quiero que se mantengan. Y hay cosas que no me gustan nada y frente a las que soy un auténtico revolucionario, quiero que se cambien de cuajo. Y, entre ambas actitudes, intento sobrevivir.
Por contra, ¿quienes habitamos en un lugar ajeno del que no somos oriundos estamos condenados a contemplar el presente de nuestros orígenes desde una infértil distancia?
Desde luego, la perspectiva es muy importante. De hecho, yo, a un joven de Alhucemas lo que le recomendaría encarecidamente, si puede, es que salga de la ciudad. A cualquier otra ciudad grande, de Marruecos (aunque decida volver a vivir en Alhucemas), para que tenga, al menos, elementos de comparación.

Los que hemos partido lejos del lugar de nuestros ancestros tenemos un elemento motriz sentimental para retornar siempre. En cambio, los que nunca se han movido de sus orígenes…
Son necesarios. Su presencia es la que da sentido a la nuestra. Si mis padres hubiesen decidido ir a vivir a otra ciudad yo dejaría de volver a Alhucemas. Vuelvo a Alhucemas, básicamente, para ver a mis padres. Mi anhelo solo tiene lógica y vida con su actitud a aferrase a estar ahí. Son necesarios para construir mi propio relato.
Si “el horizonte es estanco a ojos del tiempo”, ¿puede mutar por completo en el inmediato contacto con la fisicidad?
Mutamos nosotros en relación con el horizonte. Me encantaría, como ejercicio literario, poner al horizonte a hablar. Cómo nos mira y qué ve. Tenemos con el horizonte una relación místico-religiosa: cumple la función de Dios con los que no creemos en Dios.
El horizonte es algo muy estanco, muy abstracto, en realidad, y, a su vez, tan visual. Cumple la idea de un Dios no religioso para quienes no creemos en la religiosidad de Dios. El horizonte es el Dios de la novela. El Dios que todo lo ve y el Dios con el que Brahim se mete –porque lo llama «el trasero», lo dibuja…–.
El Dios que nunca corresponde. Un Dios omnisciente y omnipresente, pero que nunca te dice nada. Te deja solo y desamparado, casi huérfano. Cada vez que te infunde esa sensación de orfandad, más lo contemplas y más lo aprecias. Esa es la grandeza de la creación del ser humano: la grandeza de crear metáforas y depositarlas en algo tan abstracto como el horizonte.

- Afef Ben Mahmoud y Khalil Benkirane: “Con ‘Backstage’ queremos hacer justicia a la danza y celebrar el movimiento” - 29 octubre, 2024
- Elsa Moreno, cuando el talento poético ¿puede ser catódico? - 20 octubre, 2024
- Sótano de excelsos: Emilio Sanz de Soto y la navaja-crucifijo de un diletante tangerino - 6 octubre, 2024





