#MAKMALibros
Sobre el placer de leer (ciertos) libros de historia
No hay historia sin público lector (y II)
Un artículo de Justo Serna (historiador, ensayista) y José Luis Ibáñez (editor, escritor e historiador
¿Qué hacemos los historiadores?, nos preguntábamos en un artículo anteriormente publicado en MAKMA, el que lleva por título ‘No hay historia sin público lector‘.
El presente nos acucia
Lo que hacemos los historiadores es plantearnos preguntas acerca del pasado de la humanidad. Lo que hacemos es documentarnos sobre los hechos, las creaciones y los pensamientos humanos de otro tiempo. Si realizamos tal actividad es por una preocupación de nuestros días. Es el presente el que nos acucia y, por eso, aquello que nos lleva al pasado en busca de hechos, creaciones y pensamientos que puedan compararse con los actuales.
Que puedan compararse no significa, necesariamente, que sean iguales. Las acciones, las producciones y las cavilaciones humanas tienen sus particulares contextos. Es decir, tienen sus irrepetibles circunstancias, que van variando a lo largo del tiempo y del espacio. Por tanto, por analogía ingresamos en el pasado para ver cómo hicieron las cosas nuestros antecesores, y eso que hicieron puede ser semejante, diferente, equiparable.
Pero de ese saber aprendemos. El pasado no es un reflejo de lo que ahora nos ocurre. Pero eso que ahora acaece algo tiene que ver con lo pretérito. Ante necesidades semejantes, los antecesores respondieron de cierta manera. ¿Nos sirven sus respuestas? Es más, ¿qué queda de ese pasado remoto o cercano?
Nosotros no estamos al final del camino y, por ello, aún experimentamos las consecuencias de lo que los antepasados hicieron. De ahí que los historiadores tengamos la necesidad de comunicar lo averiguado, lo aprendido. Recuperamos las acciones, las producciones y las cavilaciones humanas, pero también las consecuencias que esos antepasados no pudieron o no supieron ver. Esto es, recuperamos la historia intencional, consciente, explícita, pero también la historia de lo imprevisto, de los efectos que aquellos antecesores ignoraban.
Entre las capacidades que desarrollan los seres humanos está el poder hacer o plantearnos analogías. ¿Esto que ahora ocurre se parece en algo a aquello que ocurrió? Aunque no tengamos mucha idea de la historia, todos los individuos sabemos que actuamos repitiendo, corrigiendo o evitando respuestas porque captamos que hay parecidos y diferencias. La historia es, así, la disciplina de lo semejante y de lo diferente.
Justamente por ello, los historiadores no queremos ni debemos reservarnos esos saberes. Hay que repartir esas averiguaciones para beneficio de la sociedad. Hay que repartir el conocimiento a manos llenas porque de su difusión todos los individuos obtienen ventajas. Tener noción de las cosas del pasado es como arrojar luz sobre la oscuridad. Los historiadores nos proponemos iluminar amplias zonas de sombra para poder comparar con nuestras incertidumbres actuales.
Por dichas razones es por lo que debemos explicar a la sociedad civil en qué ha consistido ese pasado y cuánto de él aún respira en el presente (esto es, dar a conocer por qué hay lo que hay y qué es lo que ha dejado de existir).
Aquello que investigamos solamente cobra sentido si conseguimos que no sea algo remoto o ya inerte, si logramos acercar a la actualidad lo que atañe al presente, todo lo que todavía nos marca y condiciona. Y lo que nos marca y condiciona no es únicamente lo más cercano, lo que apenas tiene unos años o unas décadas. Las cosas humanas sucedidas hace siglos o milenios (acciones, producciones y cavilaciones) siguen provocando efectos en el presente.
Pero hay algo más y no menos importante. Nuestra explicación comprensible del pasado debería ser un antídoto contra toda clase de fanatismos. Por eso, la transmisión de conocimientos no puede ser mera erudición u ostentación. Debemos hacer pedagogía social, que no es proselitismo o transmitir pesadas instrucciones morales. Hacer pedagogía social significa acercar lo complejo a quienes ignoran, en todo o en parte, lo sucedido años o siglos atrás: eso sucedido que todavía nos afecta.
El faro de los historiadores constantemente manda una señal: hasta las cosas más complejas se pueden decir de modo comprensible sin convertirlas en simplezas. Lo que escribimos únicamente puede ser útil si es identificable, inteligible, común. Pero nunca un sencillo mensaje inconsistente o insulso, sesgado o sectario.
Permítasenos una trivialidad, una cosa aparentemente obvia: la realidad humana es muy compleja. Lo es ahora, en estos tiempos de aceleración y de máxima interconexión. Pero lo es también en sociedades del pasado que, de entrada, eran de una estructura y de unos recursos más simples.
Hoy o ayer son complejas las relaciones que establecemos, los papeles que desempeñamos, las instituciones que heredamos o creamos, las ideas y las concepciones en las que creemos. Las necesidades humanas básicas no varían y, por ello, la complejidad de lo que los antepasados o nosotros podemos hacer es igualmente grave. Entre otras cosas, porque son numerosas y, con frecuencia, imprevistas las consecuencias de los actos individuales y colectivos.
Precisamente por eso, todos debemos exigirnos. Los historiadores debemos esforzarnos en hacer accesibles nuestros conocimientos, en servirlos adecuadamente para su recta y cabal comprensión. También a los destinatarios hay que exigirles un trabajo de atención: por su propio bien, por marchar con menor oscuridad o incertidumbre o para calcular el grado de incertidumbre inevitable.
Y todo esto que ahora decimos y nos exigimos lo vamos a concretar separadamente los autores de este artículo. Son revelaciones personales acerca de libros históricos que pueden hacer accesible el mejor conocimiento. No pensamos en la academia. Pensamos en nuestros contemporáneos.
Lecturas de José Luis Ibáñez
En los últimos años vengo leyendo tres joyas historiográficas de incalculable valor libresco, tres obras escritas por tres historiadores que, en ocasiones, pienso que valdrían por sí mismas para establecer con su lectura y análisis la historia contemporánea de España. Las tres cumplen con destreza cuanto venimos señalando Justo Serna y yo.
Dos de ellas aún sigo leyéndolas y la otra me llevó algún tiempo completarla, pues, como en el caso de las otras dos, he preferido ir interpretándolas de muchísimos apocos que me han permitido disfrutarlas, saboreándolas hasta hacer constituir en mí un nuevo y ampliado bagaje de conocimiento del reciente pasado español. Ese pasado sucio, inevitablemente sucio, que estamos obligados a discernir.
Hablo de ellas por orden contemporaneísta.
‘La construcción del Estado en España. Una historia del siglo XIX’, de Juan Pro
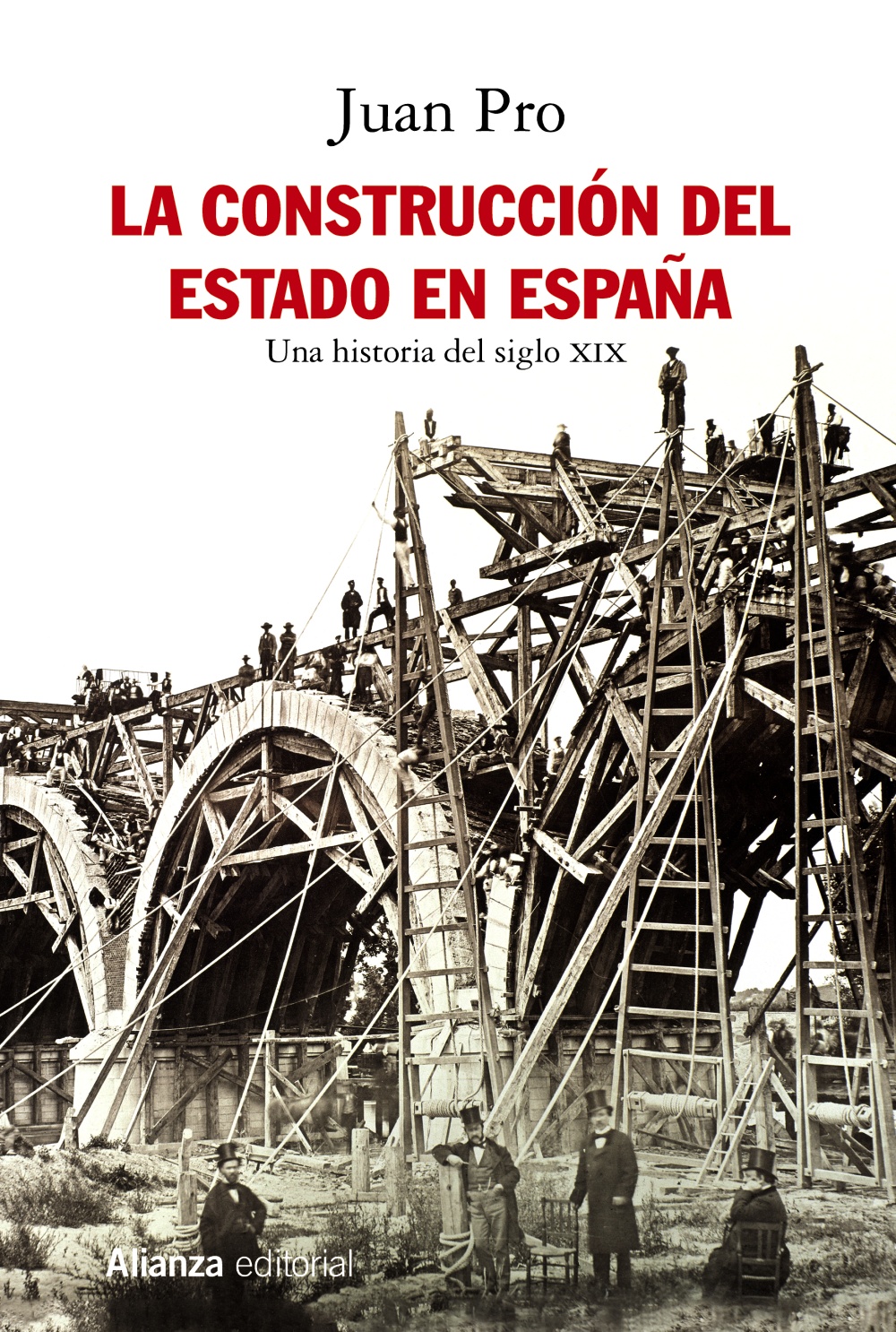
Juan Pro es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, donde coincidimos cuando ambos estudiábamos la carrera universitaria de Geografía e Historia en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea, con profesores de la categoría de Miguel Artola, Antonio María Calero, Marta Bizcarrondo, Manuel Pérez Ledesma o Javier Donézar.
De 2019 es su majestuosa ‘La construcción del Estado en España. Una historia del siglo XIX‘, donde nos explica con un grado de detalle analítico profundo y notablemente bien escrito que lo específico de la entrada de España en la época contemporánea es la aparición/creación/institucionalización del Estado.
El subtítulo del voluminoso libro no engaña: se trata de la historia del siglo XIX español, que en realidad se prolonga hasta la mismísima dictadura primorriverista de la tercera década de la vigésima centuria. Un libro sobre el que escribiré largo y tendido, como haré en el caso de los otros dos, a su vez también volúmenes literariamente notables. Porque, sin una alta calidad literaria (hablo de la escritura de asuntos que se muestran para ser leídos) que la sustente, la historia no sirve para nada.
‘El rey patriota. Alfonso XIII y la nación’, de Javier Moreno Luzón
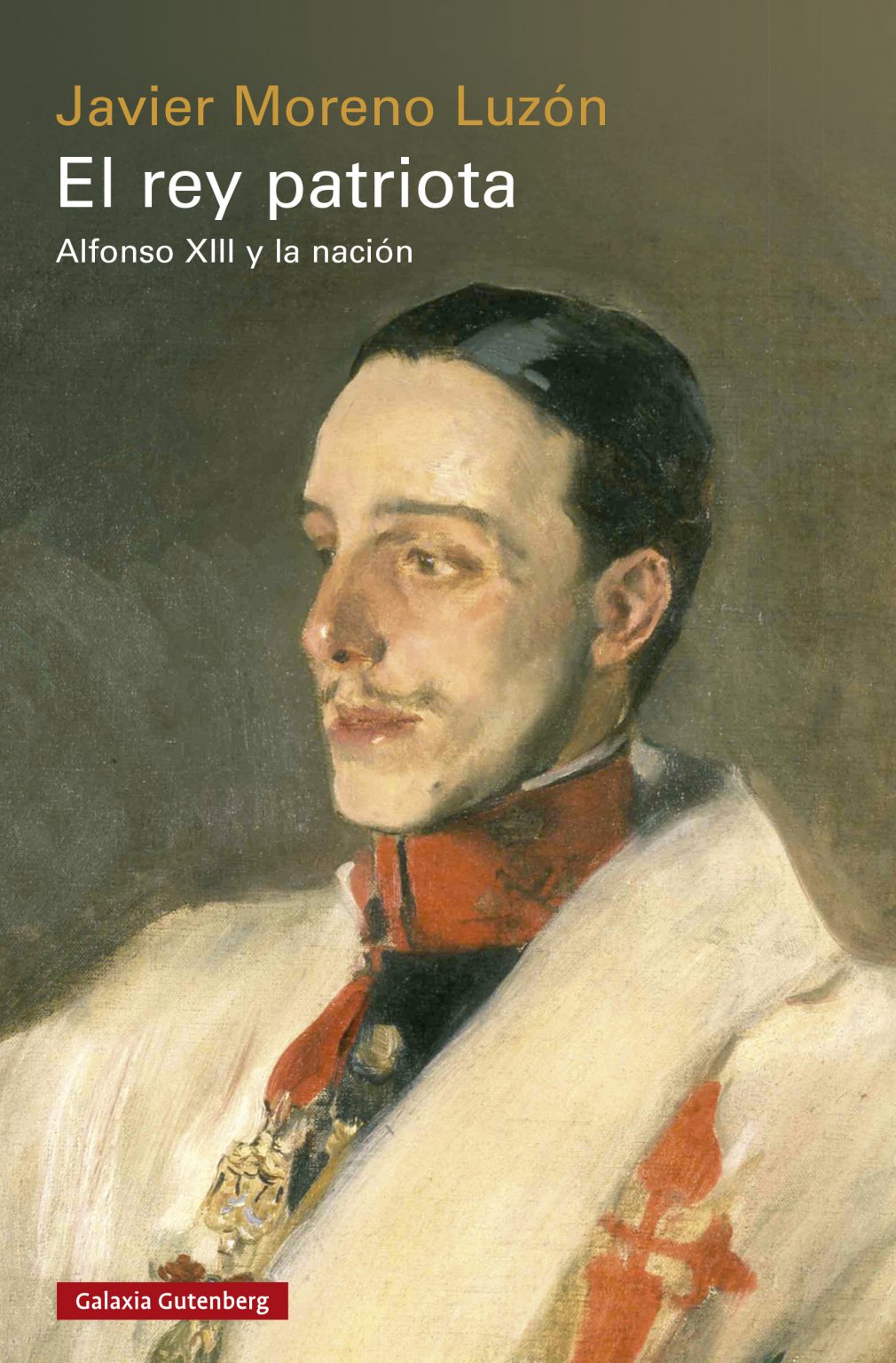
Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Su sobresaliente biografía política ‘El rey patriota. Alfonso XIII y la nación‘ fue publicada en 2023 y, un año más tarde, mereció el Premio Nacional de Historia. Constituye esa obra un auténtico monumento literario e historiográfico, como la de Pro y la siguiente que glosaré brevemente.
Cuando recibió el Premio Juan José Carreras al mejor libro de historia contemporánea de 2023, el jurado la reconocía como “una obra de investigación de especial relevancia y buena representante del estado de nuestra historiografía”, donde se traza de manera extensa la biografía de Alfonso XIII.
“Una figura fundamental para comprender la época de la Restauración y el primer tercio del siglo XX”, recurriendo, por medio de “una escritura brillante”, al “empleo de fuentes primarias y secundarias, así como a la inserción de una serie de temas y debates historiográficos esenciales como pueden ser el papel de la monarquía en la naciente era de las masas, el nacionalismo y la nacionalización, la politización de la religión católica o incluso la incapacidad del sistema para modernizarse”.
‘Transición. Historia de una política española (1937-2017)’, de Santos Juliá
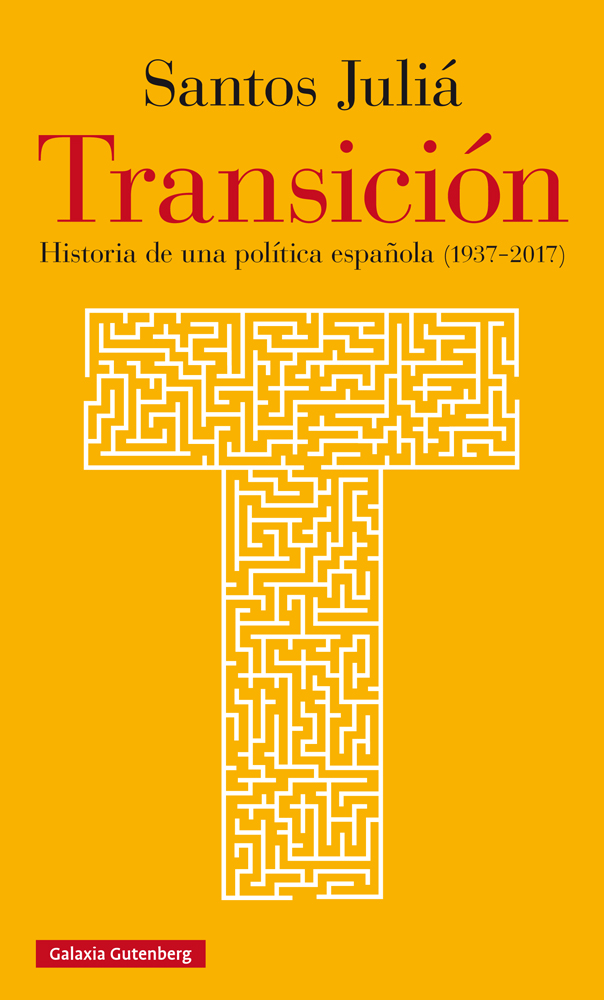
Por último, el llorado y siempre apreciado historiar Santos Juliá (Premio Nacional de Historia en 2005 por su ‘Historias de las dos Españas’) dio a la luz pública en 2017, dos años antes de su muerte, una obra absolutamente fundamental para conocer no solamente el periodo inmediatamente posterior a la dictadura del general Franco, sino también para comprender los vaivenes políticos y sociales ligados a la lucha por la democracia española durante buena parte del siglo XX.
Un fabuloso recorrido historiográfico por la historia de la Transición, entendida más allá de esos límites habituales que, quienes hemos escrito sobre ella, bajo la maestría de Juliá, hemos dado al proceso, 1975-1982, como un largo desarrollo que arranca en la mismísima Guerra Civil y se prolonga hasta el año 2017, en que el insigne historiador decidió poner punto final a su análisis comprensivo).
Me refiero a la también voluminosa ‘Transición. Historia de una política española (1937-2017)‘. Su autor dijo de ella que es “una historia política, o sea, una investigación en las huellas que el proceso político de transición a la democracia ha ido dejando a lo largo de ochenta años –antes, mientras y después de que sucediera– para intentar reconstruirlo con las mismas voces del pasado, interfiriendo en ellas lo menos posible”.
Lecturas de Justo Serna
La pregunta que nos hacemos desde el principio se centra en la difusión del conocimiento histórico. Debo confesar que hay un género de escritura que me chifla y por el que quizá muchos lectores potenciales podrían ingresar en los dominios de la historia. No sé si resulto académico, pero no me importa. No me refiero a las novelas.
El género al que aludo no tiene que ver con la ficción, aunque las vidas de sus protagonistas sean tan insólitas, tan aleccionadoras, que propiamente parecen ficticias. No lo son. Eso sí, con frecuencia han servido de modelo para crear tramas y personajes inventados. Me refiero a las investigaciones históricas sobre los espías.
Los adoro. ¿Por qué los adoro? Bien pensado, el espía no es una figura histórica que compendie o sintetice las características generales de su tiempo. Antes al contrario, lleva una vida falsa, encubierta, que de entrada no es equiparable a la de sus contemporáneos. Es más, el agente encubierto no se deja llevar por la corriente: va contra lo obvio, contra la corriente.
En fin, por razones que no acierto a explicarme, llevo años leyendo con frecuencia libros sobre los espías; eso sí, los contemporáneos. Leyendo, pero también documentándome con películas sobre dichas actividades, tan ocultas o tan oscuras.
En realidad, lo que me interesa de los espías lo aprendo y lo disfruto a partir del subgénero particular de biografías: las que se dedican a estos agentes. Salvo excepciones, suelen ser obras rigurosas, propias de historiador, y me abren a un conocimiento del mundo y a un deleite grande y ambivalente.
Las voy a enunciar desordenadamente. Entre las muchas que me han hecho disfrutar está, por ejemplo, el libro que Miranda Carter dedicara a Anthony Blunt. ¿Su título? ‘Anthony Blunt. El espía de Cambridge’, una investigación publicada, originariamente, en 2001.

Otras obras que ahora recuerde son nuevas, recientes o no tan recientes. Aludo a las biografías que en las últimas temporadas han llegado al mercado: son los casos de libros referidos a Kim Philby, Richard Sorge, Agente Sonya, Guy Burgess, Oleg Gordievski, etcétera. Y luego hay otras obras que he debido adquirirlas en librerías de viejo, pues suelen ser memorias de espías de mucho renombre y editadas en inglés o en español hace décadas. Me refiero a las autobiografías, entre otros, del propio Kim Philby o Juan Pujol, alias Garbo.
Al repasar mi biblioteca, me sorprende la cantidad de volúmenes que he reunido o que, recientemente, he ampliado sobre espías. Ese acopio no ha acabado. La lectura de estos libros, adquiridos con secreto afán a lo largo de los años, con frecuencia la había retrasado. Las urgencias académicas me hacían postergarla. Ahora, liberado de otros compromisos, me entrego con desenfreno a esta literatura trepidante.
Insisto sobre algo de lo que ya he advertido. Con estos volúmenes de espías no me refiero a novelas o ficciones: por ejemplo, las del admirado John le Carré, que en su momento he frecuentado y ahora aún frecuento. No. Lo que en esta circunstancia me atrae compulsivamente son obras de investigación, de historia, dedicadas a las grandes figuras de la inteligencia y contrainteligencia clásicas: las de la Guerra Fría. Debo mucho, entre otros, a Ben Macintyre, a Nigel West, a Miranda Carter. Sobre todo, a Ben Macintyre.
¿Por qué siento esta fascinación por los espías, una extraña fascinación, antigua y ahora revivida? En los personajes del agente, del doble o triple agente, en las actividades del espionaje, del contraespionaje, me alejo de mis intereses universitarios, la historia rigurosa y exclusivamente académica a la que me he visto obligado. Por supuesto, esa investigación académica es necesaria. Pero mis libros sobre espías me resultan un alivio; un alivio para el espíritu. Y un ejemplo de fluidez narrativa frente a la prosa encorsetada que solemos emplear los universitarios.

Observemos al azar qué descripción realiza Ben Macintyre de un espía que protagoniza uno de sus libros:
“Vestía de un modo que él consideraba elegancia sobria, con las patillas teñidas, y el pelo parcialmente peinado con raya en medio y engominado. Tocaba el violín y coleccionaba porcelana antigua. Con cuarenta y tres años, el comandante Emile Kliemann era vanidoso, romántico, inteligente, asombrosamente perezoso y sistemáticamente impuntual”.
La descripción no es una pura invención. Es una esmerada prosa que resulta del conocimiento exacto que el autor tiene de su personaje. Pero hay algo más importante: estos libros y documentos me desvelan dos cosas. Por un lado, las grietas de la Guerra Fría, los desajustes del enfrentamiento bipolar, las mentiras e inconsistencias de aquella colisión y de aquellos modelos de sociedad.
Por otro lado, las investigaciones sobre los espías me muestran los numerosos matices de la conducta humana, contradictorios y superpuestos en la misma persona con metas legales o ilegales, confesables o inconfesables. Me enseñan los modos de presentación y de representación en la esfera cotidiana o en el ámbito político y diplomático. Me muestran las máscaras, las flaquezas, las fortalezas, la vastedad y ambigüedad de la condición humana.
Veo al héroe, al patriota, al traidor, al villano, al ayudante, al observador, al especialista, al disciplinado, al mundano, al amoral, al inmoral, al dueño del secreto, al mentiroso, al impostor. Etcétera, etcétera.
Estas y otras figuras me hacen preguntarme sobre la naturaleza humana, ya digo. Y me sacan de mi ensimismamiento. Como ocurre con las investigaciones históricas académicas, también con estos volúmenes acumulo vicariamente experiencias que jamás podría tener. Y, sobre todo, me hacen sentir una extraña cercanía a personajes que en principio no me conciernen, con los que no comparto nada. O eso creía hasta que me familiarizo con ellos.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F278%2F54b%2F6aa%2F27854b6aa641500358bfb7797f7f8334.jpg)
El público lector del que venimos hablando puede aprender muchísimo de esta literatura histórica. Por supuesto, es una vía de ingreso en un dilatado periodo de Oriente y Occidente, pero es también una aventura del saber cuyo entretenimiento es aleccionador. No se trata de que los historiadores y biógrafos juzguen a estos agentes, sus ilegalidades o tradiciones. De lo que se trata es de sondear la complejidad de las relaciones humanas y de las relaciones internacionales.
Se trata, también, de descubrir los modos de vida en un contexto de crisis o de guerra fría y caliente. En política exterior no hay amigos o enemigos, sino intereses, decía Winston Churchill. Con la lectura de estos habilidosos historiadores, que se granjean la atención del público, aprendemos sobre el Estado. Sobre el riesgo, la defensa, la inteligencia y sus servidores.
Rendimiento y entretenimiento
¿Qué defendemos en este artículo? A partir de casos concretos, aquello que mostramos es el placer de leer libros de historia, al menos ciertos libros de historia. Por supuesto, todo volumen de la índole que sea, de la disciplina que sea, entraña cierto conocimiento previo. Eso no significa que quien lea algunos de los volúmenes mencionados más arriba tenga que estar sobradamente preparado para entenderlo.
Por una parte, los autores mencionados en primer lugar escriben sobre temas graves y profundos de la historia española. Nuestra historia es un curso que no se detiene, es un proceso cuyas consecuencias llegan hasta el tiempo presente. No solo ocurre lo que hoy ocurre. También las decisiones del pasado nos afectan hasta, incluso, condicionar positiva o negativamente lo que hoy nos parece nuevo, inédito, insólito.
No pocas de las cuestiones políticas que los partidos debaten en el Parlamento y de los litigios que se trasladan a los medios son efecto del pasado o, incluso, son asuntos irresueltos a pesar de su antigüedad.
Los autores a los que alude José Luis Ibáñez abordan materia viva, no inerte. Son problemas que aún hoy nos afectan. El Estado, la monarquía, la democracia. Para entender de qué se habla en nuestros días ayuda mucho leer sobre la formación del Estado en el siglo XIX, sobre Alfonso XIII y la monarquía borbónica o sobre la transición a la democracia. Si, además, eso que leemos está escrito con prosa elegante, entonces el rendimiento es grande.
¿Qué ciudadano medianamente interesado en el presente de nuestro país puede decir que esos temas (el Estado, la monarquía, la democracia) no le conciernen o que nada tienen que ver con la actualidad española?

Por otra parte, los otros autores mencionados, en segundo lugar, por Justo Serna son, principalmente, un grupo historiadores y biógrafos que examinan y relatan las vidas ocultas, emboscadas, de agentes de inteligencia. De espías…
Con ello nos referimos a ciertos servicios secretos que son instituciones del Estado, concebidos y organizados para obtener información de adversarios, enemigos e, incluso, aliados. En tiempos de guerra o de paz, en el ámbito del conocimiento y de la industria, las informaciones reservadas son decisivas. Como lo son los bulos. O, propiamente, la desinformación. Son útiles para adelantarse a los rivales en cuestiones de dominio o hegemonía.
Dado que los recursos son escasos, los competidores en el mercado de armas, bienes e ideas luchan abierta o soterradamente para protegerse y para defender sus respectivas soberanías o su superioridad. En ese punto, la inteligencia es instrumento que se emplea con reserva. El espionaje y el contraespionaje son sus medios. Si, además, eso que leemos está escrito con autenticidad, con drama y trama, pero sin ficción, entonces el entretenimiento informado rendirá muchos beneficios.
¿Qué persona preocupada por la rivalidad política y bélica o, simplemente, por la conducta humana puede decir que esas vidas y esas tramas no le interesan?
Un artículo de Justo Serna (historiador, ensayista)
y José Luis Ibáñez (editor, escritor e historiador)
- Juan Gabriel Vásquez y el arte de Feliza Bursztyn - 9 abril, 2025
- ¿Todos nos llamamos Samsa? Lectura y relectura de Kafka - 7 marzo, 2025
- ¿Para qué sirve el pasado? No hay historia sin público lector (y II) - 3 enero, 2025





