#MAKMALibros
De Adán y Eva a Caperucita y Pinocho
Parejas improbables
Que un artículo de historia cultural se dedique a Adán y Eva y a Caperucita y Pinocho puede parecer incongruente, forzado. En un cierto sentido son dos parejas improbables. Dos parejas de mujer y varón, sí, pero a la vez personajes lejanísimos, con una antigüedad de siglos y hasta de milenios. Son figuras literarias, de la tradición. ¿Tienen aún hoy algo que decirnos o, por el contrario, son seres inertes del pasado?
Este artículo exhuma a estos personajes distantes en el tiempo, pero a los que hermana su condición de padres e hijos. De hecho, aquello que los vincula es su creación involuntaria, su ingenuidad infantil, pero también su osadía, el adiós, a la infancia, el pecado o la temeridad.
En ello, se condensa, como no podía ser de otra manera, la suerte y la historia de la humanidad. Por eso, lo que aquí propongo es un brevísimo ejercicio de microhistoria, aunque de efectos universales. Parto de personajes aparentemente contradictorios y extemporáneos –ya digo– para volver a aquello que los aúna y nos los hace contemporáneos.
Nuestros primeros padres

Los primeros personajes mencionados, Adán y Eva, convivieron: vaya, si convivieron en un tiempo remoto y mítico.
Sin ir más lejos, sin extenderme, tuvieron una vida en común, una larga vida en común dentro y fuera del Paraíso, como consecuencia de saltarse las prohibiciones de Dios.
En el ‘Génesis’, el primero de los libros sagrados de la tradición judeocristiana pertenece a la Biblia (cuyo origen etimológico significa ‘Los Libros’, así: en plural) se nos narran numerosos acontecimientos. Se nos narran muchos episodios de la infancia de la Humanidad, entre otras cosas, la propia creación de todo, del Todo, incluidos el hombre y la mujer.
Se nos narra también su posterior caída, la caída en en el tiempo y, por ende, el lastre colectivo y eterno del Pecado original. Adán, que disfrutaba en soledad del Huerto del Edén y, después en compañía de Eva, podían haber tenido la posibilidad de comer exclusivamente del Árbol de la Vida. Sin embargo, se dejaron engañar por la Serpiente, es decir, por el Ángel Caído. Fue este ser quien los tentó con el Conocimiento. Y seréis como dioses, fue la promesa.
Al elegir comer del Árbol del Conocimiento, el Árbol del Bien y del Mal, descubrieron qué es la realidad, qué es el pecado, qué son los hijos, qué es el trabajo. Ni más, ni menos.
Con ellos empezó la aventura propiamente humana. Tuvieron que abandonar la irresponsabilidad de la infancia, es decir, la inconsciencia del mal, del dolor, de la muerte.
Con ello empezó todo un programa de vida, oneroso y con final desdichado. Todo se resume en un pecado con el que cargamos sus descendientes, reales o metafóricos.
De hecho, cuando era niño, cuando era creyente y frecuentaba la catequesis, me preguntaba una y otra vez por qué tenía que cargar la humanidad y más concretamente yo mismo con ese pecado original, con esa vulneración tan remota y ajena de las normas. De no haber sido tentados, de no haberse dejado tentar, los descendientes de Adán y Eva todavía viviríamos en el Huerto del Edén.
El Edén –ya lo sabemos– es un huerto fresquito, bien soleado y sin alteraciones climáticas ni morales. Nunca se lo dije al capellán de la catequesis, pero mi reproche interno y constante era el mismo. Si yo aspiraba al bien, si yo aspiraba al cumplimiento de la reglas, ¿por qué, además de mis faltas, debía cargar con las puniciones impuestas a nuestros primeros padres?
El cuento de nunca acabar

Avancemos unos cuantos siglos y vayamos a la segunda pareja que presentamos en estas breves líneas. Me refiero a Caperucita Roja y a Pinocho.
La primera es un personaje que forma parte de la tradición de los cuentos populares. En principio, los cuentos son narraciones orales y sin padre o madre conocidos, sin autor conocido o reconocible, dado que Charles Perrault o los hermanos Grimm no son sus creadores, sino quienes recopilaron el relato como folcloristas, diríamos hoy.
El segundo, ideado o inventado por Carlo Collodi, es el personaje de una novela por entregas, al modo de los folletines del siglo XIX. Será un libro, pero antes será una sucesión periódica. Las vicisitudes de Pinocho aparecen con regularidad establecida en un diario para así entretener a la audiencia (es decir, a quienes leían o escuchaban el relato de sus cuitas).
Es una novela-río que se extiende según las reacciones del público, según sus demandas. Es por ello por lo que el personaje cobra vida en función de las expectativas de sus destinatarios, no del esquema cerrado o fijo de su autor.
De entrada, esta pareja, Caperucita Roja y Pinocho, que ahora presento parece forzada, absolutamente extraña para ellos mismos y para nosotros. Son dos seres que, en principio, no son ni siquiera coetáneos, tampoco pertenecen al mismo estrato, sector.
Todo conspira contra mi operación: la de avecindarlos. Echando un vistazo a sus respectivas carreras, confirmaríamos inmediatamente que Caperucita y Pinocho nada tienen que ver entre sí.
Caperucita es una jovencita, una muchacha, un personaje rural, ignorante de las amenazas que la acechan, entre otros ser devorada por las fieras del bosque o ser violentada como ser virginal que es.
Como anticipábamos, Caperucita Roja es hija de los cuentos populares, de los relatos orales que de generación en generación han sido narrados por los mayores a sus hijos. Veamos qué nos recuerda Robert Darnton en ‘La gran matanza de gatos y otros episodios de historia cultural francesa’ (1984). Roger Bartra en ‘El mito del hombre lobo’ (2023) corrobora su juicio.
Ambos nos dicen que en la Europa moderna (y podríamos encontrar sus equivalentes en otras tradiciones y civilizaciones), los cuentos sirven para instruir a los jovencitos acerca de lo dura y cruel que es la vida. No son narraciones que apacigüen o que aquieten al joven instintivo o la joven impulsiva.
Caperucita Roja es una niña, es atrevida y se aventura. ¿Por dónde? ¿Acaso cruza un Jardín del Edén? No, no. Hace mucho, mucho tiempo que los humanos abandonaron aquel Huerto oreado y soleado y en el que todo era placidez y vida infantil e irresponsable.
Caperucita debe atravesar el bosque, un espacio ignoto y pronto oscuro en el que se ocultan alimañas, bestias o incluso monstruos, propiamente monstruos. Tiene un destino: ir a casa de la abuelita, a la que le lleva un hatillo con provisiones.
Ha sido seria y severamente advertida por su madre. Sin embargo, Caperucita incumple todas las normas, las prohibiciones y las prescripciones, así como los consejos maternos. Como Adan y Eva, que se dejan abandonar a sus inclinaciones sin atender a las circunstancias, también Caperucita desoye a quien es su mayor, su guardián, aquel ser que la tutela.
Con ello, la muchachita inocente y virginal incurre en un grave riesgo. Lejos de ser la niñita obediente a la que estaba obligada por su propio bien, Caperucita no se resigna a ese papel. Es ya una joven que aspira a conocer, a ver, a descubrir, a adentrarse, a hacerse su propio camino. En ello está el riesgo.
¿Qué se encontrará? Evidentemente al Lobo, una bestia que acarrea siglos de maldades. En el mundo campesino, todo conspira contra la frágil estabilidad del orden previsible de las cosas. Las tormentas o las sequías malogran las cosechas, y la naturaleza, la Naturaleza, no es el espacio acogedor que luego el Romanticismo sublimará.
Del azote de esa naturaleza puede venir la ruina de la familia campesina, de la comunidad rural y primaria. Todo son amenazas que, en principio, proceden del exterior. En el mundo campesino no hay nada sublime que pueda cantarse como prenda u ornamento. La vida es un Valle de Lágrimas y cuanto ante se aprenda, mejor.
Ojazos de madera

Vayamos hasta el siglo XIX. Pinocchio o Pinocho (tal como lo tradujo Saturnino Calleja) no es un niño, no es un jovencito como Caperucita. De entrada, ni siquiera tiene alma o voluntad propia. O eso creemos. En este punto, pues, no es equivalente a Caperucita, insisto. Aquélla está dotada del libre albedrío y, por eso, es capaz de saber cuál es el bien y cuál es el mal: al menos su madre la ha adiestrado en la difícil tarea de crecer y protegerse. Otra cosa es que ella desoiga los mandatos maternos.
Por el contrario, Pinocho es un muñeco de madera, propiamente un juguete al que suponemos sin voluntad y, de tener ánima, sólo parece un muñeco atolondrado. Es atolondrado, ciertamente, pero los coscorrones que le da la vida, los diversos amos a los que sirve y los villanos a los que se enfrenta hacen de él un pícaro.
En ese punto, este personaje decimonónico tiene un equivalente remoto, un compadre originario, nada menos que del siglo XVI: Lázaro de Tormes. Un pícaro al que nada importa, un pícaro que no sigue regla alguna, puede ser ciertamente diabólico, pues buscando su propio beneficio engaña, comete villanías y se aparta del bien. En un cierto sentido, Pinocho puede ser visto (polémicamente) como un héroe anticristiano. Así lo presentó hace unas décadas Sergio Martella en ‘Pinocchio, eroe anticristiano: il codice della nascita nei processi di liberazione’ (2000).
Y sobre la base de esta intuición antigua ya se habían expresado Ítalo Calvino, Umberto Eco o Carlo Ginzburg. Pinocho nace sin pareja procreadora y se guía por el instinto y la maldad.
Con Pinocho reaparece la creación, el mito de los orígenes. ¿Quién nos hizo, de donde venimos? ¿Cuál es nuestro linaje? ¿A qué o a quién nos debemos? Imaginemos por un instante la circunstancia: Pinocho carece de ombligo, al igual que Adán y Eva.
Bien pensado, Pinocho es una aberración de la arrogancia humana. Como el monstruo de Frankenstein, que también es uno de sus precedentes posibles. Ambos resultan ser artificios o artefactos que se asemejan al humano y que nacen de las manos del hombre. Pinocho es fruto de las habilidades de Geppetto, en efecto, pues no es más que un muñeco de madera inanimado que su padre ha ideado y fabricado.
Sin embargo, esta pareja improbable a laque al principio nombraba, Caperucita y Pinocho, son metafórica o idealmente hermanos de sangre. Cada uno, a su manera, se salta las normas que prescriben o prohíben ciertos actos; cada uno, a su manera, se salta las reglas que definen y fijan las conductas apropiadas. Ambos se aventuran y conocen, hasta abarcar el conocimiento. Como Adán y Eva.
Mitos culturales
Adán y Eva, Caperucita y Pinocho, sus respectivas figuras –tal como han sido relatadas, contadas o mostradas– reúnen la condición de referentes, de personajes morales, de mitos literarios, de símbolos de la cultura popular.
Es evidente que tienen una venerable, aunque distinta, antigüedad. Y, sin embargo, su presencia en la cultura actual no declina. Antes al contrario, seamos o no seamos creyentes, seamos o no seamos lectores de la Biblia o de los cuentos populares de Perrault o de los hermanos Grimm o de la novela de Carlo Collodi, que nace también como una fábula, lo cierto es que dichos personajes están bien presentes.
Lo están entre quienes conocen su autoría o fuente y entre quienes lo ignoran todo de sus orígenes. Forman parte de nuestro lenguaje, de los recursos culturales con que nos expresamos; forman parte de nuestra fantasía común y heredada.
Por tanto, aunque sólo sea por eso, a Adán y Eva o a Caperucita y Pinocho se les puede hermanar o se les puede vincular de algún modo y por razones bien fundadas. Con diferente medida, con desigual influencia o grandeza, su potencia mítica los hace centrales y universales en la cultura judeocristiana.
Son referentes. Cuando digo tal cosa aludo al grado de inmortalidad que alcanzan ciertos personajes de la cultura.
Son figuras centrales de la literatura o de la religión que, gracias a sus cualidades, atraviesan tiempos muy distintos. Con ello sobreviven a los autores y sus contextos. Es más: esos personajes son milenarios o, como mínimo, centenarios.
¿Por qué razón? Pues porque lo que aúna a estos personajes –tan distintos y a la vez tan distantes en el tiempo– es su condición de figuras ilustrativas y, especialmente, emblemáticas. Dicho de forma más rotunda: son mitos de nuestra civilización que sirven para designar, calificar e identificar culturalmente a la especia humana y su aventura.
Los mitos, entre otras cosas, son fábulas o leyendas, narraciones orales o escritas que encabezan personajes singulares y que a la vez encarnan cualidades emblemáticas y de valor o incidencia universales.
Esto es, son figuras o prototipos con principio u origen o autor, conocidos o no, pero que después se emancipan más allá del relato original para devenir emblemas o arquetipos.
Si sucede tal cosa, las razones son múltiples. Por un lado, y paradójicamente, porque la calidad misma de sus respectivos relatos originales los catapulta fuera del texto, del libro o del cuento.
Pero también, y sobre todo, porque esos personajes condensan y fundamentan principios morales, valores en los que una comunidad se reconoce o identifica. Lo que a esas figuras les sucede sirve de lección y enseñanza permanente. Y sirve para hablar una vez y otra vez de la condición humana.
Con diversa entonación y consecuencias en Adán y Eva o en Caperucita y Pinocho y en sus figuras tutelares (Dios, la madre de Caperucita o Geppetto y el Hada) encontramos el acto creador y el poderoso mito del origen, del principio de la humanidad.
Hallamos la infancia como ingenuidad o ignorancia feliz, sin culpa, sin pecado, sin responsabilidad. Y hallamos la aventura de crecer y madurar, la salida o el abandono de esa infancia, de la tutela de los creadores o mayores.
Por osadía, audacia, tentación o arrogancia, quienes fueron ignorantes se aventuran, se emancipan con dolor y peligros ya para siempre presentes. Descubren su propia condición y el mundo, la realidad a la que son arrojados. Y descubren la moral: concretamente, el criterio que les obligará a distinguir la bondad y la maldad.
Y con la moral reconocen también que la osadía sin tutela se verá eternamente amenazada por el pecado de la arrogancia y otras ambiciones humanas. Las amenazas se encarnan por la serpiente, el lobo, etcétera.
Pasemos ahora a unos complementos breves que desarrollan (y en algún caso reiteran) aspectos de estos personajes inagotables…
El Jardín del Edén
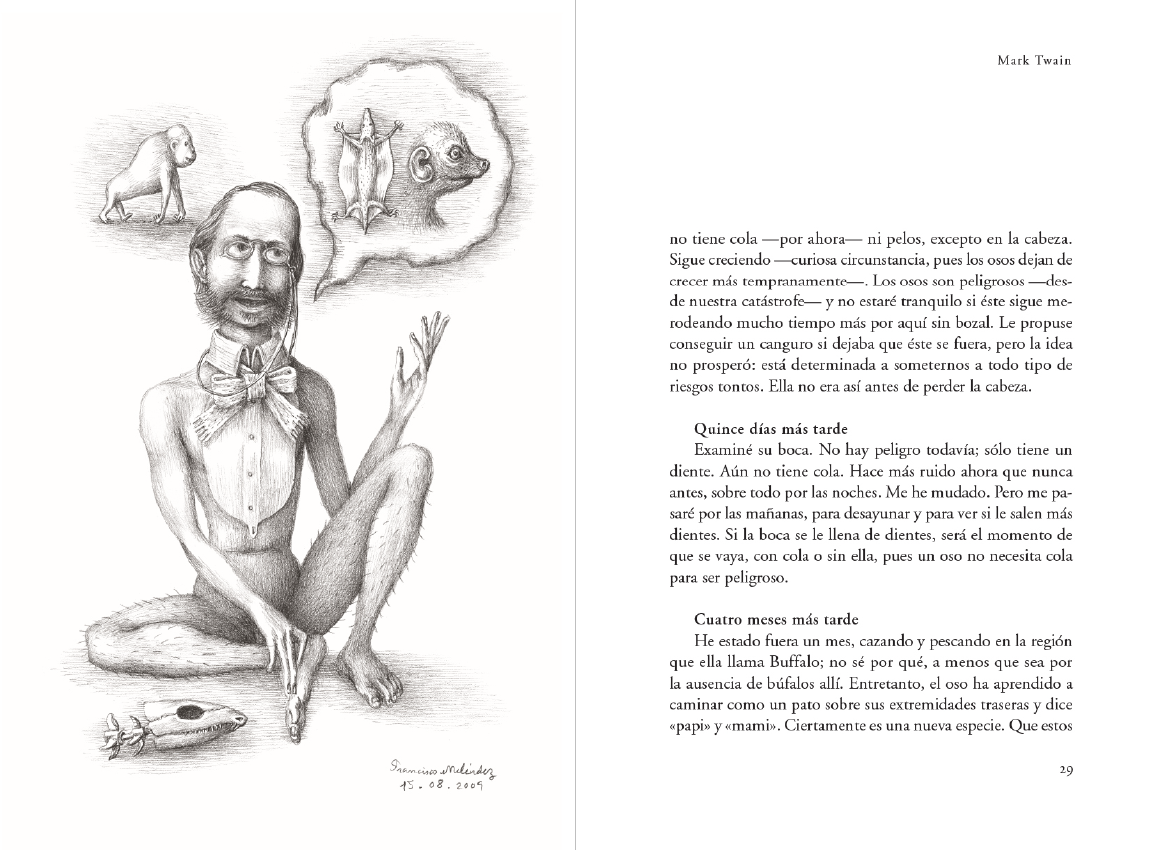
Desde chico he frecuentado el libro del ‘Génesis’. Primero lo hice como creyente fervoroso; luego lo he seguido leyendo como descreído, como alguien que admira la literatura fantástica, esa joya a la que siempre volvemos. Regreso, sí, al principio, al Paraíso.
En esta ocasión, lo haré de la mano de Mark Twain, con ‘Los diarios de Adán y Eva’ (1904 y 1906), pieza simpatiquísima que debemos a su pluma. Es la suya una escritura disolvente que, a la vez, proporciona conocimiento de la naturaleza humana.
Así es: para averiguar cómo eran nuestros primeros padres y el Dios bíblico, lo mejor es dejarse guiar por su sarcasmo. En su librito hay sátira y parodia y hay una recreación talentosa del mito bíblico.
Con ‘Los diarios de Adán y Eva’ aunamos cultura y carcajada, que son los fundamentos de nuestra civilización. Y al mismo tiempo nos familiarizamos con esa gran mujer que fue Eva. Y con su compañero, ese varón algo tosco llamado Adán. Los conoceremos no por la palabra vicaria de Dios, sino por los dietarios que ambos llevan en su primera época.
Aceptemos el diario como género cultivado en los albores de los tiempos. Aceptemos esta licencia. Eso significa que la literatura ya estaba formada, que la escritura tenía sus tradiciones. Por supuesto se lo vamos a aceptar a Twain.
En ese contexto (en el principio de los tiempos, ya digo), anotar observaciones e impresiones no es cualquier cosa. Adán y Eva están comenzando a cultivar un género, el del diario. Es más, cada cosa la están inaugurando y descubriendo y, con razón, cada cosa les sorprende. Qué maravilla o qué pesadez: la de estar descubriéndolo todo, digo.
Adán escribe su dietario con minucia de pelma. Y Eva…, pues Eva otro tanto. O algo menos. En su registro, ambos anotan los instantes importantes y primeros de la Humanidad. Ellos son y se saben protagonistas y se manejan muy bien con el lenguaje.
¿Cuándo fueron creados? ¿Cuándo fueron expulsados? ¿Expulsados de dónde? Del Edén, que —en opinión de Eva— no es más que un Jardín idéntico a las Cataratas del Niágara. En todo caso, el parque es un lugar fresco y acogedor, con una fauna inacabable y con un entorno lleno de recovecos que hacen agradable la estancia.
¿Y qué vemos?
Lo que vemos es naturaleza domesticada: en suma, un espacio recreativo, un lugar de esparcimiento sin obligaciones perentorias. Vemos, sí, El Paraíso, que tiene nombre de bar de carretera o casa de lenocinio. Allí están nuestros primeros padres disfrutando sin miedo. Pero todo eso, el bienestar irresponsable e impenitente, se acabará. Por culpa de unas manzanas o castañas: no aclararé cuál es el auténtico fruto, pues sobre ello hay discordancia en las versiones de Adán y Eva. Para uno, manzanas; para otra, castañas.
El diario de Adán nos muestra a su autor: un tipo primitivo, un tipo que siempre está ocupado, trabajando; un individuo que siempre anda construyendo empalizadas y defensas, alguien que teme como nadie el tedio de los domingos por la tarde.
La actividad de Eva nos muestra, por el contrario, a una mujer hacendosa pero, sobre todo, a un ser que se sabe inteligente…, una persona que busca interlocutor o interlocutora. Eva es el ser que designa, quien fija los nombres de las cosas. Demuestra mucho tino e inteligencia.
A ver, estamos en el Paraíso, ¿no es cierto? Pues eso: no hay idiomas diferentes, sino una lengua prebabélica. Estamos, por tanto, en una circunstancia óptima: nombre que pones, nombre que queda. Las palabras y las cosas coinciden.
Seguimos. Eva aún no es un ser para la Muerte, sino alguien feliz, dotado de desparpajo, alguien con mucho gracejo. A Eva le pierden su romanticismo y ese cariño que tiene por todas las cosas: al fin y al cabo las está conociendo.
Eso sí, sus habilidades lingüísticas incomodan a Adán. Admitámoslo: éste no tiene muchas luces, pues sólo es un individuo algo abandonado, de inteligencia limitada. En fin, está hecho un Adán.
A pesar de esos celos y resquemores, ambos se profesarán un amor duradero. Tendrán hijos que parecen animales (canguros, serpientes, osos, etcétera) y, sobre todo, se dispensarán buen trato y querencia. Como personas educadas.
Pero, pero… todo tiene un final.
Lástima. Peccato!
¿Soy yo tu Lobo?

El lobo es una figura cultural muy interesante. ¿Un animal que nos acecha, que nos devora? No es para bromear. Hay que tener mucho cuajo para aceptarlo, hay que tener muchas tragaderas para convivir con esa bestia que, si te despistas, se te zampa.
De niño, el cuento que más me impresionó, aquel que me tuvo más inquieto y expectante, fue el de ‘Caperucita Roja’. No hay nada destacable en ello. Este relato es una de las cumbres de las historias populares y en Occidente forma parte de una cultura milenaria.
Dice Bruno Bettelheim en ‘Psicoanálisis de los cuentos de hadas‘ (1976) que “Caperucita Roja es una niña que ya lucha con los problemas de la pubertad, para lo que todavía no está preparada desde el punto de vista emocional». Así es. Caperucita desea saberlo todo, indicio que se refleja en la advertencia de su madre: cuidado con husmear, con curiosear.
“Se da cuenta de que algo anda mal cuando ve que la abuela «tiene un aspecto extraño», pero el lobo, disfrazado, consigue engañarla. Caperucita Roja intenta comprender qué sucede cuando le pregunta a la abuela acerca de sus grandes orejas, cuando se fija en los grandes ojos y se sorprende ante las manos y la horrible boca. En este punto aparece una enumeración de los cuatro sentidos: oído, vista, tacto y gusto”.
Está claro, dice Bettelheim: quien «ha llegado a la pubertad se sirve de ellos para entender el mundo que le rodea».
En ‘Caperucita Roja’, el personaje masculino es muy importante «y está disociado», dice Bettelheim, «en dos formas completamente opuestas: el seductor peligroso que, si se cede a sus deseos, se convierte en el destructor de la niña; y el personaje del padre, cazador, fuerte y responsable».
Etcétera, etcétera. Pido compasión por el Lobo.
¿Hay alguien en la historia de la Humanidad que haya intentado escuchar su lamento? Me refiero: ¿hay alguien que haya tratado de examinar cuál es la herida que lo lacera desde hace siglos?
En las adaptaciones de Charles Perrault o de Jacob y Wilhelm Grimm, el Lobo es sólo pura amenaza de la que librarse o bestia a la que exterminar. No se le da la voz y, cuando en el cuento habla, es para confirmar su intrínseca maldad.
Hay una adaptación dramática de este cuento popular muy distinta. Es una versión que debemos a Ludwig Tieck: ‘Vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja (Una tragedia)’, que data de 1800. Sin duda, es la adaptacion que prefiero. La he leído arias veces en traducción de Isabel Hernández.
En esta pieza, el Lobo se explica con gran elocuencia y, más allá de su perversidad o agresividad, detalla su tragedia, las razones que, por miedo, cobardía o egoísmo, jamás hemos querido saber.
Se me permitirá que reproduzca por entero su lamento. Ya era hora de escucharlo. Dice:
“Ahora por entre estos espesos matorrales, como un desterrado tengo que arrastrarme, y desterrado y expulsado estoy. Que amarme quiera con criatura no doy; nadie se me acerca, ni me tiene confianza, todos me miran con repugnancia. ¿Y por qué me pasa todo esto? Porque yo a adular y a halagar no estoy dispuesto. Porque no me humillo como un lacayo, piensan todos de mí que soy malo. Cuántas veces me han injuriado e ignorado, y de país en país expulsado, la simpatía buscando en vano, nunca encontré, solo palos; han tirado a darme, disparado pólvora, preparado trampas y similares cosas; todos gritaban, donde la luz del día me dejaba ver: «¡Ahí va el lobo ¡Quitadle la piel!». Y luego hablan de tolerancia y consienten cualquier extravagancia, cuando los domingos van con la chaqueta diaria, y de los pobres pasan por camaradas. El perro es más humano que cualquier individuo, no tiene hermanos, pero siempre está unido a nuestros comunes tiranos”.
A ver. Está claro, ¿no? El Lobo devora a Caperucita, cosa lamentable. Pero, por favor, atendamos a sus súplicas, a ese malestar que arrastra desde hace siglos. Hay en él una desazón filogenética que no se quita de encima y hay en su figura un dolor del que debemos ser solidarios.
No se trata de dejarse devorar por la bestia. Se trata de escuchar a la fiera para saber de sus cuitas, para conocerla mejor, para contenerla mejor.
Pinocho y yo

Es posible que entre quienes ahora leen alguien ignore quién es ‘Pinocho’ (‘Pinocchio’, 1882–1883), el relato de Carlo Lorenzini (1826-1890), también conocido como Carlo Collodi. Es posible, pero me extrañaría. Esta figurita de madera, este picaruelo, forma parte del mundo que ayer y hoy compartimos.
Todo adulto medianamente sensible sabe quién es Pinocho y sabe qué es aquello que lo iguala: ser frágil y embustero. Si cada uno de nosotros es un mentiroso inevitable, incluso un mentiroso compulsivo, y además de ello se siente culpable, entonces entenderá que las aventuras de Pinocho y sus embelecos sean cosa propia y común: casi la historia de cualquiera de nosotros.
Muchos hemos sido educados en la culpa católica y, por ello, las travesuras de Pinocho, ese pequeño e inocente muñeco, son las propias de un pecador contumaz. Por fuerza o de grado, muchos nos sentimos solidarios de los afanes de la marioneta y corresponsables de sus mentiras.
A mí, al menos, me pasa, pues cuando era niño también tenía la impresión de ser un muchacho fingidor, un pequeño malandrín y un embustero, exactamente como el hijo de Geppetto. Luego, como tantos otros humanos, descubrí que yo no era más que un alma cándida…, y no ese villano, ese ser malvado, que la culpa me hizo creer.
Ya digo: es raro, rarísimo, que quien ahora lee ignore la identidad y la entidad de Pinocho. Hemos visto varias adaptaciones cinematográficas de esta obra y hemos leído distintas versiones de esta historia inmortal, adaptada para niños o completa para adultos o en el original italiano.
Si lo pensamos bien, el éxito de Pinocho sorprende y a la vez no sorprende, pues puede justificarse de muchas formas. ¿La historia de un trozo de madera que, debidamente tallado, se convierte en muñeco y después en ser humano?
Admitiremos que su destino enternece. ¿Cabe mayor empeño? Pero ese juguete es algo más.
Desde el origen, desde que es un simple madero, es pérfido. Bien pronto lo descubrimos: resulta un pícaro redomado que comete todo tipo de travesuras sin atender al padre, a ese carpintero que ejerce de progenitor, llamado Geppetto.
Desde hace siglo y pico, el títere es más, algo más o mucho más, que el protagonista de la fábula ideada por Carlo Lorenzini Collodi.
No hay intelectual italiano de prestigio –desde Italo Calvino a Umberto Eco, pasando por Carlo Ginzburg– que no se haya rendido ante su encanto, que no le haya hecho un justificado homenaje.
Y con ellos, con esos gigantes de la cultura, otros enanos nos sumamos a dicho tributo, precisamente porque nos igualamos con el pequeño Pinocchio.
Si a ese muñeco de madera no se le conoce por la lectura, se sabrá de él por el cine (por la adaptación de Disney estrenada en 1940, por ejemplo) o se le recordará por algún souvenir que alguien nos haya traído de Italia tras un viaje o estancia en el país cisalpino.
Son las suyas una dimensión y una hechura verdaderamente universales. No se explican sólo por la tradición local o por la ‘Commedia dell’Arte’.
Su éxito se explica por ser una historia eterna, una historia de adversidades y felicidades, de aprendizaje y superación, de esclavitud y liberación, de verdad y engaño, de amor y egoísmo, de padres e hijos: Geppetto y el Hada, por un lado, y Pinocchio, por el otro.
Pero también es una historia universal por contarnos Collodi el relato de la creación, el relato de la creación artificial del hombre: de su tránsito, de materia a espíritu, de madero a niño.
Pinocho es, insisto, un pícaro de la misma escuela o linaje que el Lazarillo, sirve a distintos amos, recibe todo tipo de trompadas, es sometido a toda clase de sevicias y es víctima de toda suerte de engaños.
En parte, su malaventuranza se debe a un orgullo luciferino. Pero, a la vez, esa soberbia y esa omnipotencia infantiles le harán pasar por experiencias muy provechosas, una lección de vida que no es una mera suma de resignaciones. Pinocho está confundido y se sobrepone a los aturdimientos de la existencia. Debe aprender y a coscorrones aprende.
Como un ser humano bien humilde. Como cualquiera de nosotros.
Como Caperucita.
Como Adán y Eva.
- Juan Gabriel Vásquez y el arte de Feliza Bursztyn - 9 abril, 2025
- ¿Todos nos llamamos Samsa? Lectura y relectura de Kafka - 7 marzo, 2025
- ¿Para qué sirve el pasado? No hay historia sin público lector (y II) - 3 enero, 2025





