Turbulenta adolescencia de los siglos
Ada del Moral (escritora y periodista)
MAKMA ISSUE #03 | Los Nuevos Años 20
MAKMA, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, 2020
Nostalgia de lo no vivido: padezco este síndrome que te mantiene con un pie aquí y otro en ayer, sospechando que cualquier tiempo pasado fue más interesante que el presente. Hace poco, los veinte del siglo XX todavía se rozaban y, de repente, se instalaron en el pasado sin remedio, aplastados por la nueva ola de posmodernidad. Amo su estética y sus vanguardias, el cine con sus transiciones sonoras, sus flappers, la Babilonia de Hollywood, las emigraciones de intelectuales a la tierra de los sueños, su moda, ese aire a desacato surgido de la Guerra Mundial del 14, que engendraría a todos los monstruos del 39 en adelante.
Dualidades aparte, en el gelatinobromuro todos parecemos más guapos, deseablemente lejanos, eternos. La foto antigua siempre tuvo mejor filtro que cualqueir iPhone. Y, de aquellos veinte a estos otros, se ha producido un túnel de espejos que convierte a las bacanales de antaño en el ‘Jardín de las Delicias’ del Bosco.
Ya tenemos nuestra pandemia, frente aquella otra gripe del 18, que alargó la vida de los supervivientes nacidos en ese tiempo, verdadero wild bunch que han transitado por dos siglos con el desparpajo de “ande yo caliente” y “el muerto al hoyo y el vivo al bollo” propio del mejor manual de Robinson Crusoe.
Me consagro, a pesar de mis tonterías de niñata que nunca pasó más privación que la aportada por su estupidez, a esa escuela del salir adelante, pues, bajo mi uniforme urbano, vive una flapper aunque, en vez de fumar en boquilla, prefiera dar collejas a los fatalistas. Puede que la gran droga moderna sea el consumismo y la mayor enfermedad el aburrimiento, la falta de paciencia y la inmediatez a un solo click para ganar o perder tu alma en cualquier trampa de la red.
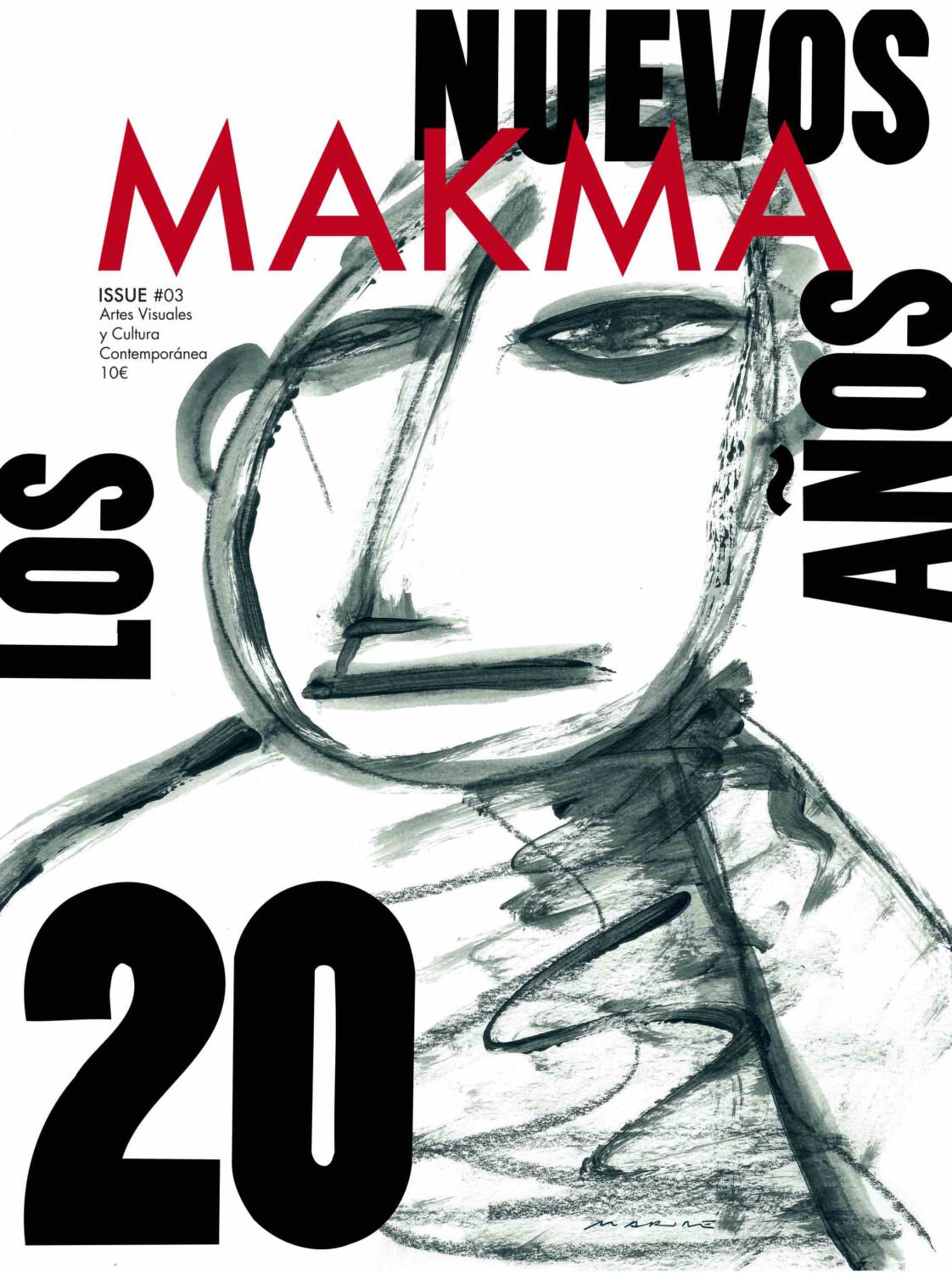
Hace un siglo se asentó la idea de la juventud como valor y fuerza que todo lo podía; si aquellas generaciones acabaron, en parte, en la Colina de la Hamburguesa gracias a genocidios, guerras y represión sangrienta, el desvirtuamiento actual se debe al “todo para los jóvenes sin ellos”, lema de un gran aparato de marketing del cual mucha gente escapa, a pesar de las ofertas, para atontar o nos habríamos ido al traste como el tilacino en un mar de peterpanismo.
Aquella época, de paso, sembró las bases para que nadie pudiera ir ni a cortarse el pelo sin consultar con su psiquiatra, aunque no sea lo mismo echar un polvo dialéctico con Freud que con uno de sus discípulos de cuarta fila. Los gérmenes del totalitarismo se asentaron para mutar en diversas fórmulas que asumen hoy los rostros populistas de Trump, Bolsonaro y algunas joyitas patrias a las cuales me niego a nombrar por pasar de puntillas sobre la bicha (en femenino y masculino). Las mujeres comenzaron a fumar y, hoy en día, doblan a los hombres en pitillos y estrés; por suerte, aún mecen la cuna del mundo.
En este largo camino también cambiaron los modelos físicos: de la dama opulenta a la chica pillo, con peinado a lo chico al neutro actual, que elige sexo según le pete cada semana; el racionalismo abolió las curvas y murió Rodolfo Valentino cual estrella millennial, pues cada tiempo adora a sus cadáveres exquisitos.
Sin embargo, a la parca, tan presente y eliminada de la foto feliz de la sociedade moderna, la ha sacado a la palestra el coronavirus para demostrar malas formas de morir, por si faltaban en esta era Valdemar, donde tantos viejos mueren en vida –pero mientras no se les detenga el corazón, generan pasta–. Y lo de el guiño a Poe es porque esos morideros equivalen a meterse en vena una sesión de mesmerismo.
También ha regalado una nueva gestión del tiempo, aunque ojalá seamos mejores que los políticos para organizar la defensa en el día a día. El negocio de la muerte, suculento, se ha higienizado y ahora anuncian cementerios ecológicos donde depositar tus cenizas a un módico precio o te hacen un traje de hongos para regresar deprisa a la madre tierra (tal fue la última voluntad del actor Luke Perry).
Si Joyce entregó al mundo su ‘Ulises’, Koum y Acton culminaron, con Zuckerberg y otros apellidos de roedor exótico, el fin de la inviolabilidad de las conversaciones. La literatura se ha reducido, como en el medievo, cuando el mester de clerecía y el de juglaría acumulaban el saber y, aunque se publique más que nunca, con mucho material dan ganas de encender una hoguera.

Se intentan difuminar los géneros mientras Sean Connery se hace eterno sin haberse depilado el pecho un solo día y buscamos, ahora que Dios ha muerto o, según cuenta la novela gráfica ‘Predicador’, ha dejado el mando a un puñado de ángeles cocainómanos, existen otras certezas donde no cabe el paraíso del cielo. De epicúreos hemos pasado a consumistas, ojo. A la espiritualidad la concentran las respiraciones del yoga y se aboga por el satisfyer antes que enseñar a los amantes a conocer sus respectivos cuerpos que, de ordinario, tienen más aplicaciones que ese chisme.
Los nuevos dioses domésticos se llaman mascotas y permiten un idilio que no lo iguala pareja alguna. Todo da alergia y se da pábulo al buenismo peligroso y al fanatismo de que quien piensa diferente, es tonto. Que la prepotencia se confunda con alegría e ímpetu, la falsa modestia con humildad, que la bondad se tome por debilidad y el viejunismo reaccionario alcance posiciones de modestia, revela la corrupción emocional de esta era.
El mundo siempre tuvo dientes, se desentiende, repite Stephen King, que morirá joven de veras mientras le desprecia el mausoleo de la alta cultura. A pesar de que el apocalipsis y la distopía estén de moda, no acabaremos tan pronto. El planeta no es un yogur que caduca, ni un vale del gimnasio. Tampoco se está disolviendo la civilización heredera del mundo clásico, preconizaba el otro día mi respetado Félix de Azúa.
La única nostalgia que me va quedando es que las buenas historias se hayan recolocado en la caja tonta mientras a los cines les habita el silencio. El mundo siempre ha avanzado gracias a unos pocos que no bastan para deshacer los males de otros y no termina ni empeora por la vejez y la muerte que llevamos a cuentas. La tierra es, sostiene el refrán indio, la herencia que tomamos prestada de nuestros hijos, los tengamos físicamente o no, que también existen padres e hijos metafóricos igual que caminos sin retorno.
Que no sabemos hacia dónde vamos no absuelve de buscar soluciones en vez de profecías. Tal vez en el futuro nuestros herederos, con colonias en Marte o Venus, y el universo digital controlado, tan tontos y listos como nosotros, piensen: “Vaya, nos parecemos”. En cualquier caso, el diablo está en los detalles que permiten caer o huir del día de la marmota y hacen imposible el eterno retorno, a pesar de la querencia humana por tropezar en la misma piedra.
Celebremos, en nuestra recién estrenada década, las oportunidades a inventar para desandar caminos. Y, ya lo dicen los rusos, tan versados en eternidades: cien años no es nada.

Ada del Moral
Este artículo fue publicado en MAKMA ISSUE #03 | Los Nuevos Años 20, en diciembre de 2020.



