#MAKMALibros
‘Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen’, de Jared Diamond
Cultos y bronceados (XVIII)
Verano de 2024
No tengo propósitos de Año Nuevo, aunque sí propósitos de verano. Cada temporada es la misma lista. Punto uno: leer más; punto dos: volver a dibujar; punto tres: trabajar menos. Como buenas entelequias jubilosas, dos de ellas no suelen cumplirse.
Entre los libros que han satisfecho mi primer anhelo canicular se encuentra ‘Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen’, de Jared Diamond, un sesudo ensayo de historia, geografía, ecología y ciencias sociales que nos explica por qué algunas poblaciones y comunidades la liaron parda, hasta su extinción, y por qué otras, las que menos, pudieron sortear su meridiana desaparición.
El inicio de esta lectura coincide con los preparativos para una escapada al norte de España. Es una escapada ilusionante porque hace mucho tiempo que no vacaciono; y añorante porque hasta los 5 años viví en esas tierras.
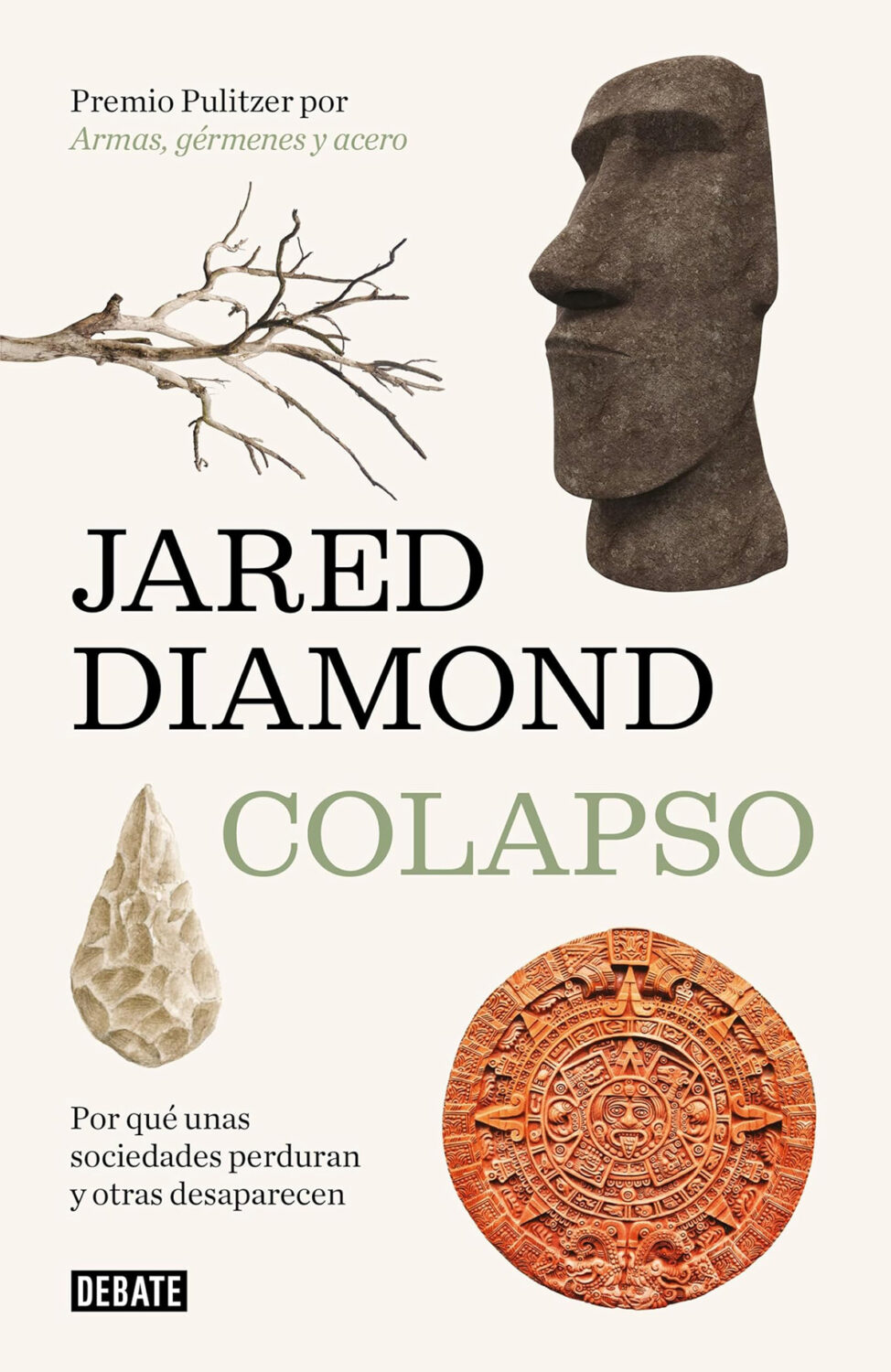
No obstante, algo perturba el avío. No ha sido una buena elección. Veo lo que leo a cada momento, en cada situación, con cada acción. Preparo la maleta y no sé si echar otras bermudas o pastillas de yodo para un ataque nuclear; una rebequita, por si refresca, o raciones militares de supervivencia.
Declaraba Eduardo Mendoza que “todas las cosas que recibe a través de los ojos, los oídos y cualquier otra forma, las transforma involuntariamente en literatura”. Es una de las claves de cualquier creación: mezclar y rumiar influencias y estímulos con vivencias e ideas propias para satisfacer una pulsión.
Que no cunda el pánico…, o sí, porque ya me es imposible disociar cada capítulo de una mirada catastrófica, cada rincón con una calamidad, cada visita guiada con una hecatombe. Es un viaje en peligro de extinción. Como dijo Tucídides, “la historia es un incesante volver a empezar”, y, claro, también un incesante volver a terminar.
Primera parada del viaje. Una pintoresca aldea interior, apenas mil habitantes. No hay vacas ni boñigas por la calle, no hay trasiego de paisanos, ni tabernas ni ultramarinos ni mercerías; solo tiendas y tiendas de souvenirs con las mismas frases chistosillas, objetos inútiles y abalorios que pudiéramos encontrar en la otra punta del país.
Eso sí, todo está muy cuidado, hasta el punto de parecer un inquietante teatrillo que, finalizada la función de septiembre, se pudiera desmontar y guardar en un almacén.

Encuentro a un joven nativo; carga un cortacésped en su furgoneta. Trabaja en una empresa de quesos –nada romántico–. Produce subproductos lácteos para pizzas industriales “que van a fábricas del sur”. Durante el verano, se saca un sobresueldo arreglando jardines de casas rurales; lleva diez. Me cuenta que desde que hay turistas todo está por las nubes, y menos mal que pusieron un supermercado (famoso) en la entrada, porque las tiendas del pueblo son carísimas.
Hora de reponer fuerzas. Llevamos varias jornadas comiendo menús del día por encima de nuestras posibilidades (masticatorias); puede que aquí los días sean de 48 horas, de ahí la envergadura de los ágapes. Hago mi elección suplicando al camarero que sea sincero, que si es mucha cantidad preferimos compartir. El mozo arrastra un dubitativo “sheee, está bien”. Tras un puchero que parece un rancho, emerge un chuletón que sospecho es de brontosaurio: viene enterrado en una tonelada de patatas. Desolado, pienso: “Emosido engañado”… Últimamente, pienso mucho en meme.
Y recuerdo fragmentos del libro sobre los anasazi y los mayas, pueblos que alternaban años buenos y malos, y, aun así, pudieron crecer; ahora bien, en sociedades cada vez más frágiles, complejas e interdependientes, a costa de la autosuficiencia. En el final de su declive, incluso hay indicios de canibalismo.
Dejamos la aldea. De camino visitamos una pequeña arboleda milenaria; sorprende tanto su majestuosidad como su propia existencia. Ingenuo, creo haber descubierto un enclave casi secreto, pero hay más personas que árboles –los turistas no te dejan ver el bosque–. Los senderos, muy desgastados, revelan raíces en las que trastabillas, “una pobre defensa”, imagino. Sin embargo, el bosque no sabe que el hombre siempre tropieza dos y más veces, y que le da igual.
Me sorprende un cartel pidiendo que, para evitar daños, no se hagan fotos abrazando troncos (adiós a mi primer postureo de Instagram) y que no se arranquen cortezas de recuerdo.
En el no silencio de la espesura, escucho a una señora gritar indignada: “¡Pues ya ves!, ¡creo que esto es lo que es, que no hay más!”. ¿Qué esperaba?, ¿un Starbucks hecho de madera aledaña?, ¿una demostración de tala tradicional?

La última visita es a un pueblo de la costa muy popular, muy populoso. Pasamos por la puerta de un centro de salud con un gran cartel que avisa: “No se habla inglés y no tenemos baños”. Pobres angloparlantes con problemas de vejiga…
Al atardecer, molesto a un pescador en el puerto. Está jubilado y pesca su cena… Literal. Afirma que ya apenas se captura nada, que hace cuarenta años sí, que ahora la ría está agotada. Con suerte, sacará dos o tres lubinas pequeñas para llenar su estómago. Justo en ese momento pican: un pescado mediano, una sarda que devuelve a la mar, y que morirá por la herida de anzuelo. Con algo de desprecio, me explica que esa clase de pez allí no se come, y que en mi tierra sí. Yo lo conozco como caballa.
Después de estas vivencias, rememoro una noción que se repite a lo largo del libro, en distintos tiempos y sociedades, con especial relevancia en los rapanui de la Isla de Pascua. Es tanto un presagio como una interrogante sin una respuesta clara, apuntando la obra, en ocasiones, a intereses económicos o de poder: ¿por qué algunos individuos y grupos llevaron a cabo actividades cortoplacistas dañinas, aun sabiendo que serían perjudiciales para ellos, su pueblo y sus futuros descendientes?
Termina el viaje y termino el libro, ambos finales con desasosiego y algo de culpabilidad. Necesito vacaciones de estas vacaciones. De regreso, decido que el próximo año leeré ficción sobre autoayuda o inversiones milagrosas, y que viajaré con la imaginación a mi infancia, a un tiempo pasado que, seguro, no fue mejor, pero que la realidad y la nostalgia, o la saudade o la murria o la señardá, han convertido en un estupendo refugio contra el futuro.
- De veranos y apocalipsis. Cultos y bronceados (XVIII) - 7 septiembre, 2024
- Pescando en aguas revueltas (de colores) junto a David Alonso - 27 mayo, 2024
- Pep Carrió: “Un buen diseño gráfico debe ser una herramienta de comunicación que trascienda las modas” - 8 abril, 2024





