Vivir los años veinte
Javier Rioyo (escritor, periodista, cineasta y director del Instituto Cervantes de Tánger)
MAKMA ISSUE #03 | Los Nuevos Años 20
MAKMA, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, 2020
Dice Quignard que “toda primavera es un Sobreviviente”. Siempre he querido ser eso, sobreviviente; y también en el otoño de nuestra vida lo quiero seguir siendo. Sobrevivir, buscar momentos felices, recuerdos, pasados mejores, burlar enfermedades, ganar batallas de amor, derrotar tristezas, vivir vidas ajenas, volver por donde una vez nos emocionamos, querer y ser querido. Volver a los años veinte y a nuestros veinte años. Es decir, tener la impresión de que es posible lo imposible.
Eso quiero en esta década de los veinte, que también empieza con muerte, con enfermedad, con tristezas. Volver a aquellos felices veinte que luchaban contra la malaria, la sífilis, la tuberculosis o la gripe. Encontrar aquellas vacunas que nos libraron de la amenaza de los ejércitos de mosquitos, de los ejércitos rojos, azules, negros o blancos. Vencer las hambrunas, cambiar la vida, cambiar de vida.
Mantener los sueños de unos jóvenes en una residencia de estudiantes de Madrid. Ser poetas, hacer cine, dibujar otros mundos, abrir nuevas realidades con una navaja que corta un ojo, sentir el erotismo de una mujer que succiona el dedo de una estatua, cazar mariposas con palabras, subir en estilizadas jirafas, tener relojes inútiles, hacer manifiestos imposibles, sueños surrealistas y beber un dry martini, o dos, al caer la tarde.
Aquellos años veinte que siempre fueron tan nuestros. Habíamos terminado una guerra, jugábamos al toro, escuchábamos a Satie y sus ‘Gymnopédies’, bailábamos jazz y escribíamos automáticamente. Podíamos con la realidad y vivíamos en París. El mundo era misterioso y amable, las revoluciones involucionaban y las aventuras eran posibles.
Construimos rascacielos, decoramos las casas, tiramos los arcones, las caducas marcas de lo castizo, descubrimos las playas, los garitos del blues, los viajes a otros mundos, publicamos el ‘Ulises’ y seguimos leyendo en busca del tiempo perdido, cambiamos la pintura y cruzábamos mares volando.
No lo estábamos pasando mal en aquellos largos veranos; paseábamos los otoños, festejamos el invierno deslizándonos y volvíamos a nuestra querida primavera de sobrevivientes. Los sastres eran felices, las mujeres se cortaron el pelo, se subieron las faldas y se quitaron los corsés. En los periódicos trabajaban escritores y sabían escribir, en el cine hicieron poesía y los poetas se hicieron narrativos. La vida también era dura, pero nadie impedía bailar en las verbenas. El fútbol, las pérgolas y el tenis nos hacían más amables muchas tardes.
También conocimos el amor loco, el amor prohibido, el secreto y la gonorrea. Los políticos en los parlamentos cuidaban sus discursos, los revolucionarios sus panfletos, los obreros sus sindicatos y los populistas crecían entre mentiras y amenazas. Los curas seguían engordando, las campanas tocaban por las vidas y las muertes, por los incendios y las nuevas vacunas. Los nacionalismos querían cerrarse, el mundo deseaba abrirse. El campo se despoblaba lentamente, la ciudad encendía sus luces, la noche perdía su misterio y los serenos cuidaban las puertas. El mundo era grande y pequeño, ancho y estrecho. Escribíamos cartas de amor a mano, los teléfonos eran un lujo y los telegramas daban malas noticias.
Los trenes, ruidosos y lentos, eran nuestras poderosas caballerías. Habíamos conseguido ser modernos y nos aficionamos al long drink, conservamos las sardinas, asábamos pollos e inventamos la ensaladilla rusa. En los teatros se buscaban pulgas, se admiraba a sicalípticas y tonadilleras, los cafés eran tertulia y bronca, discrepancia y supervivencia. La calle era nuestra habitación más frecuentada.
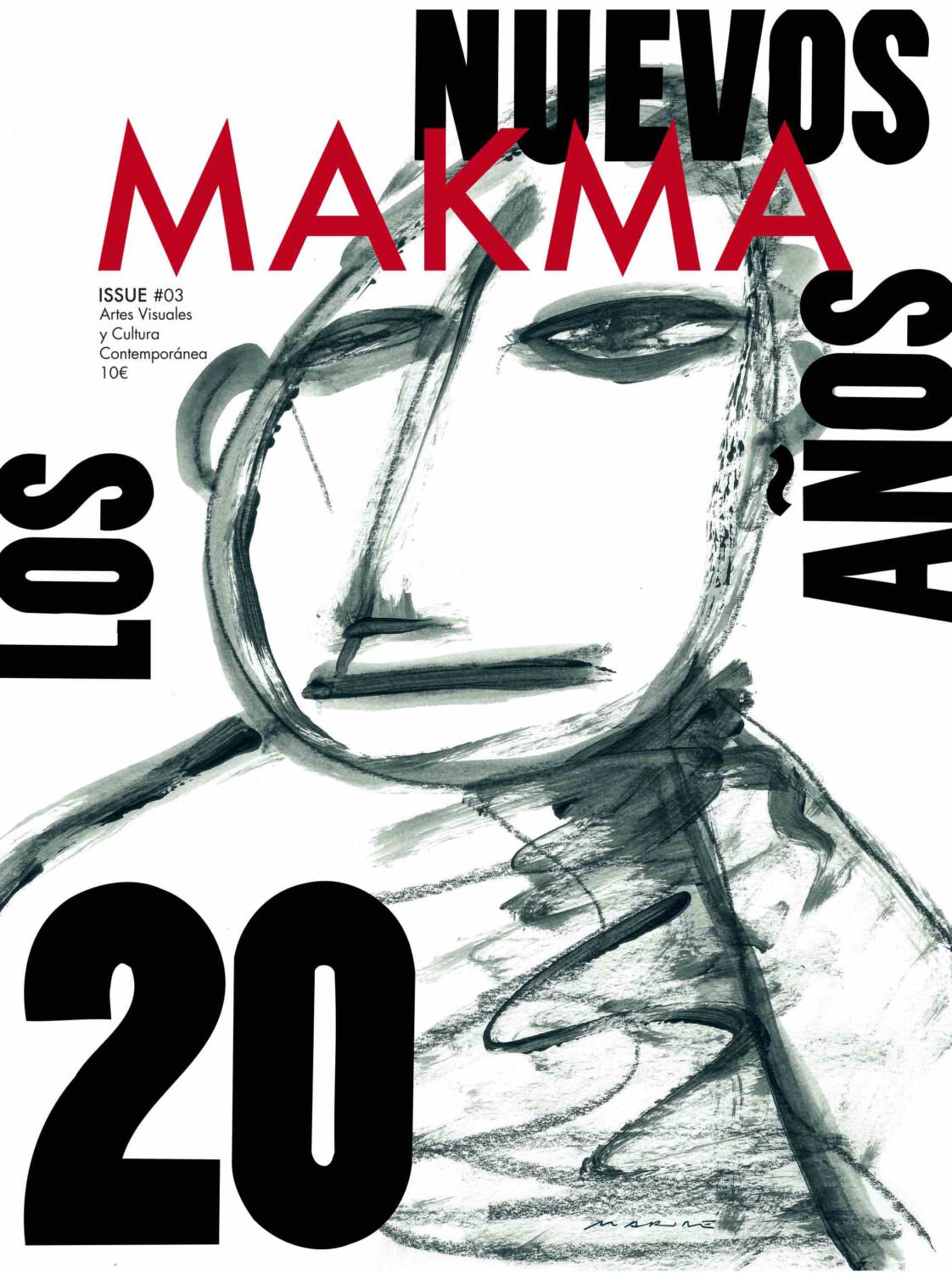
Estoicos o epicúreos, tampoco éramos tan diferentes a nuestros amigos mediterráneos de hace veinte siglos. Todavía no estaba inventada la Coca-Cola, pero sí estábamos empezando a saber que la quinina no solo servía para la malaria, también para mezclarla con ginebra: estábamos inventado el gin-tonic. El cóctel era nuestra bebida entre vinos. Habíamos cambiado ritos y mitos para no cambiar casi nada. El deseo, el hambre, el amor, la soledad, la alegría, la lucha y la derrota siguen siendo muy similares a lo que fueron.
Podemos cambiar de equipo de fútbol, de nacionalidad, de religión, de partido político, de trabajo o de pareja, pero no estoy tan seguro de que podamos cambiar de gustos culinarios. Somos aquellos niños que hace cien años disfrutaban con las croquetas caseras, el cocido del jueves o unos huevos fritos con jamón. Somos lo que comemos, lo que recordamos haber comido, el deseo de recuperar aquella infancia de sabores, de juegos, miedos y peligros. Somos los que nunca cambiamos así que pasen cien años, cien siglos.
Somos nuestro pasado y nos gustaría poder ser nuestro futuro. Somos los que soñamos despiertos, los que olvidamos dormidos. Somos el otro. Ese que se va buscando. El que no se encuentra, pero que se hace trampas para seguir entre la curiosidad y el engaño. Somos los amores perdidos, los contrariados, los que nunca fueron. Cambiamos de pasado con cada amor. Yo tuve un amor en aquellos años. Ahora tengo otro y el pasado es muy presente.
Quiero ir a buscar a mi amor sin moverme de este tiempo pandémico, populista, desmemoriado, injusto, cruel, apasionado y apasionante. Como todos los tiempos, todos los hombres, todos los amores. Quiero otro, quiero el mismo. Aquel que cuando le ofrecían el deseo de estar en otro tiempo, en otro lugar, quería vivir en el París de los años veinte. El mismo que nunca pensó vivir, en estos otros veinte tan parecidos, mirados en mi espejo de azogue gastado.
Soy aquel niño adolescente que le gustaba mirarse en los espejos del Callejón del Gato antes de saber nada del esperpento, de Valle-Inclán, ni del absurdo que fuimos y seremos. Somos aquel antes que quiso ser después para volver a desear ser antes. Somos aquellos años veinte, tan distintos, tan parecidos a estos más o menos nuestros. Olvido que nunca seremos, recuerdos del futuro, fugaz paso de un tiempo que merece la pena, aunque sea el mismo tiempo de todos nuestros inviernos, cielos e infiernos.
Somos sobrevivientes en busca del imaginario.

Javier Rioyo
Este artículo fue publicado en MAKMA ISSUE #03 | Los Nuevos Años 20, en diciembre de 2020.



